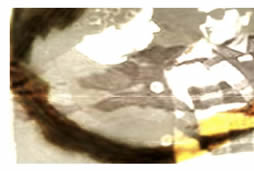


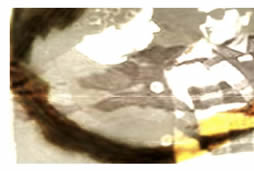 |
 |
 |
AGUAS ABAJO
La casa fue primero
de quincha con revoque de barro. Pero, al correr del tiempo, el hombre empezó a
subir lajas del río y alrededor de las paredes ya existentes hizo otras de
piedra. Era como una casa metida dentro de otra casa. O, mejor dicho, como una
habitación metida dentro de otra habitación, porque la casa no era sino ese
espacio doblemente murado, con una puerta y dos
ventanucos, si bien la rodeaban varios cobertizos que servían de cocina,
establo y apeadero.
Junto al alto muro de la montaña, la casa se guarecía del viento en una entrante de la roca. Un tajo en cuyo fondo corría el río la separaba de la montaña fronteriza.
En verano el caudal del río era mísero entre las arenas y las piedras ocres; en otoño aumentaba hasta tragarse las piedras, arremolinado, precipitado, sin que nunca un remanso le diera color de cielo, ni una estrella se quedara quieta en la profunda noche de su espejo; llegaba el invierno y las finas rayas persistentes de la lluvia lo esfumaban todo, pero el ruido del agua en furiosa torrentada dominaba aun el caer de la lluvia y los tabletazos del viento, cuando no su largo aullido; la primavera provocaba con sus deshielos súbitos anegamientos que arrastraban troncos y pedruscos, formando muchas veces represas que la corriente empujaba hasta lograr un nuevo avance fragoroso. Terminaba el deshielo y el río aparecía de nuevo como un hilo cobrizo, imperceptible a veces sobre el rojizo de la arena, entre las paredes del tajo, rojas también, como las montañas mondas que limitaban el horizonte.
En la casa la existencia se guiaba por las aguas. La sequía del verano marcaba la época en que la mujer, cantando dulcemente las cuatro notas de la melodía india, bajo los cobertizos hacía sus quehaceres domésticos. La vieja hilaba, medio ciega, en su silleta frente al abismo, mirando la niebla de sus propios ojos, muy abiertos los párpados, rojiza de soles, de vientos, de años; labrada por las arrugas y con las manos extrañamente presurosas manejando el huso. La muchacha ayudaba a la madre, guiaba a la vieja, bajaba por agua hasta el río, segura de sus quince años, alta la cabeza, con la falda modelándole el vientre de suave jadear, y en la piel una tersura de fruta que se supiera a punto y con el deseo de que le hincaran los dientes. Los dos niños iban y venían, ayudando a la madre, ayudando a la vieja, ayudando a la muchacha, triscando por las montañas con las cabras, cuidando al burro, ayudando sobre todo al hombre entregado allá abajo, en el cauce seco del río, a la tarea de fraccionar los troncos, de hacerlos leña, atados que después iba a dejar al pueblito lejano; negocio para vivir, manera de arrancarle a la montaña una piltrafa que se cambiaba en monedas. Negocio para el verano, porque, después, en otoño, la lluvia iba borrando las posibilidades para este trabajo, deshaciendo en barro gredoso los caminos, impidiendo toda comunicación.
Entonces la mujer tejía mantas en el telar primitivo, la vieja continuaba hilando como siempre con los ojos fijos en su propia niebla, la muchacha iba y venía de cobertizo en cobertizo con un saco puesto en la cabeza para defenderse de la lluvia, en unión de los niños igualmente tocados. Mientras tanto el hombre, con fina pericia de artesano, tallaba la greca de los capachos. Que como las mantas eran el trabajo del mal tiempo. Pero las lluvias lo encerraban todo, todo, y la casa, sin perspectiva, se quedaba con los habitantes dentro, junto al hogar que ardía en medio, abierta una ranura en el techo para dejar salir el humo y una luz difusa entrando por los ventanucos. Parecían alelados de inacción, atentos tan sólo a que un disminuir de la lluvia les permitiera echarse afuera para rápidos trajines.
Eran apenas unas pocas horas hábiles. La luz se iba a media tarde y una vela encendía su llama vacilante, a veces, porque la mujer escatimaba ese lujo. Por lo general era suficiente el resplandor del fuego para hacer circular el mate y después se acercaban los jergones al rescoldo, uno para el hombre y la mujer, otro para la vieja y la muchacha, otro para los niños. Buscaban en la tibieza de las brasas una defensa contra el frío, que se hacía palpable, como si la noche lo empujara por las junturas de la puerta, por las rendijas de los ventanucos, por la ranura del techo y dentro de la habitación se pegara a los cuerpos. Los niños se dormían repentinamente caídos en el sueño. La vieja rezaba largos rosarios, allegándose al calor de la muchacha y con el gato negro de las supersticiones echado sobre el cuello, entre las trenzas y el rebozo. El hombre y la mujer cambiaban rituales palabras, frases sueltas, oyendo cómo las respiraciones iban haciéndose sonoras.
--¡No!
--Tán ormíos.
--La Maclovia no...
--Toos.
--¿Y la vieja?
--¿Ella? No importa...
La vieja sabía que les era indiferente que estuviera o no dormida, y cuando el primer gemido le llegaba, por un instante interrumpía el rezo, mientras una sonrisa le alzaba el labio superior, dejando al aire los boquerones de los dientes ralos. Pero a veces un gemido más agudo inquietaba el sueño de la muchacha, la ponía al borde del desvelo, cuando no la despertaba de golpe, anhelante, sabedora de lo que pasaba allí, viéndolo sin verlo, trasudando angustia, con los pechos repentinamente doloridos y los muslos temblorosos, uno contra otro, apretados. Pero volvía el silencio, y ella, resbalando por una especie de beatitud, iba sintiendo que los músculos se le distendían y que lentamente entraba de nuevo a la zona del sueño.
Hasta que la primavera limpiaba de nubes el horizonte y una bandada de cachañas pasaba gritando su alegría de sol. Entonces había que rehacer la huella que iba al pueblito, ir a vender las mantas y los capachos, comprar "las faltas".
--¿Onde'stá
tu taita? --preguntó la mujer.
--Mi taita no; su marío. Tá allá, en el bajo --indicó la muchacha con un gesto.
--¿Nunca vai
a entender icirle taita?
--Nunca. Mi taita murió. Este es su marío.
--Güeno... --y la mujer se la
quedó mirando, apesadumbrada, sin fuerzas para luchar con esa tozudez--. ¿Querís irlo a buscar? Tá el sol
alto ya y los chiquillos andan hambreados. Tanto demorarse siempre este hombre...
--Güeno pa'l
trabajo... --intervino la vieja--. No debís rezongar por
eso: es tentar a Dios.
--Mande uno de los chiquillos --contestó desganada la
muchacha.
La mujer la miró de nuevo, con
esa lentitud que le hacía los ojos como de vaca, inexpresivos. Pero de pronto
reaccionó y dijo furiosa, a gritos:
--Vai a irlo a buscar... Mal mandá... No es ningún perro sarnoso pa'
que no le podái hablar siquiera...
Las palabras parecían resbalar sobre la muchacha, plantada en las piernas abiertas, desnudas y fuertes, las manos cruzadas a la espalda. Miró a la mujer de soslayo, entrecerrados los ojos pestañudos; alzó los hombros y, siempre con las manos en la espalda, echó a andar por el senderito escalonado que bajaba al río.
No se daba prisa. Una cachaña que la descubriera planeaba curiosamente sobre ella, atraída por la mancha clara de su blusilla. Una cabra dejó de ramonear y también la miró curiosamente, con la cabeza en escorzo, empinada en un peñasco, prodigiosamente sostenida. La muchacha seguía andando, despaciosa, llena de sol, con los anchos pies como apoderándose de la tierra a cada paso. Se detuvo un instante y, guiada por el hacheo, torció camino porque ya sabía dónde encontrar al marido de su madre.
--Lo llaman --dijo a voces desde lo alto.
El hombre se volvió a mirarla. Estaba sobre él, en un saliente de piedras y troncos, mirándolo por entre las pestañas, seria y sin embargo con una especie de terneza que le atirantaba la boca en una sombra de sonrisa.
--Voy --contestó.
Tenía el hacha en la mano. La voleó, hundiéndola de golpe en el tronco que cortaba. Todo él pareció tenderse al esfuerzo, como si los músculos se le hicieran parte del hacha para meterse en la madera. Se volvió, restregándose las manos. Y los ojos se le soldaron a la figura alzada allí, viéndola desde abajo, con las piernas desnudas y el vientre apenas combo y las puntas de los senos altos, y arriba la barbilla y todo el rostro echado hacia atrás, deformado y desconocido, con las crenchas despeinadas por la mano del viento, mano como de hombre que la quisiera y la acariciara.
Pareció que le crecieran raíces. Se la quedó mirando, mirando. Como si las raíces se adentraran por la tierra y llegaran hasta esa obscura región de las corrientes subterráneas, napas frías y calientes, ambas subiéndole por los pies, por las piernas, por el torso; inundándole el pecho, contradictorias; llegándole hasta los brazos, hasta las manos; subiendo por los brazos nuevamente, rebotando toda esa marejada en el cerebro, golpeando allí, insistiendo allí con su fuerte fluir y refluir. Como aguas calientes y frías. Y como si el sol hubiera de pronto hecho florecer todos los retamos de la tierra norteña en que pasara la infancia y el olor fuera una borrachera que hiciera vacilar la montaña. La muchacha lo miraba, entrecerrados los párpados. El hombre se arrancó a sus raíces, las cortó de un golpe con el mismo ímpetu con que derribaba un árbol y avanzó hasta casi pegar la cara a los pies de la muchacha. Alzó los ojos. La veía siempre hacia arriba, firme y sin esquivarse. Súbitamente pegó la frente a sus piernas, alzó las manos y las pegó a las piernas. Y un momento se quedaron así, como parte del paisaje, sin pensar en nada, sintiendo tan sólo la tremenda vida instintiva que los galvanizaba.
La muchacha seguía mirándolo, más entrecerrados aún los párpados. Cuando dio un paso atrás, la cara y las manos del hombre quedaron en el aire, sin tratar de retenerla. La muchacha se dio vuelta y empezó a andar. Y el hombre, con un salto elástico, se alzó hasta el sendero y se fue tras ella, como ciego al que milagrosamente se revela la certidumbre del sol.
--Tai muy insolente vos --dijo la mujer vociferando.
--Porque pueo --contestó la
muchacha con iguales voces.
--Vai a lavar la ropa.
--No quero.
--Vai a lavar la ropa.
--No quero lavar la ropa. No quero. ¿Entiende? No quero
lavarla. Lávela usté.
--Vai a lavarla vos, porque yo
te lo mando. Pa' eso soy tu mamita.
--No quero.
--Lo que vai a conseguir es que
te largue un güen palo.
--¡Je! --rió
la muchacha--. Haga la prueba no más...
No con un palo, pero sí con un bofetón intentó alcanzarla. La muchacha se esquivó rápida, y la mujer, con su propio impulso, perdió el equilibrio y fue a darse contra la batea.
--Me las vai a pagar --gritó
iracunda.
--Déjala --dijo la vieja--, déjala no más. No vai a conseguir na' d'ella. Es pior que macho.
--Pero si antes no era así...
--Cosas de moza --prosiguió la vieja--. Déjala no más, ya
se le pasará el emperramiento.
--Te voy a acusar a tu taita, a ver si le hacís caso...
--No es mi taita --protestó la muchacha desde lejos,
apoyada en un puntal del apeadero y haciendo eses en la tierra con un pie.
--Sí, ya sé; no es tu taita, es mi marío
--dijo amargamente la mujer.
--Su marío... --y entrecerró los
párpados, mirándola mientras que un gesto como el de la vieja mostraba en la
boca los dientes de animalillo carnicero, fuertes y crueles.
--Mejor es que te vayai pa'l alto con las cabras --interrumpió la vieja--. Son
l'únicas que te aguantan.
--Tamién usté
con lo que la malcría. Parece que no tuviera más nieto qu'ésta...
--hizo el reproche la mujer cuando la muchacha se alejaba, como siempre las
manos cruzadas a la espalda.
Parecían la réplica una de la otra: la vieja con los ojos muy abiertos, inexpresivos, toda ella como de piedra herrumbrosa, por una vez con el huso caído en el regazo y las manos sobre él, inmóviles. La mujer al frente, en otra silleta, abiertos los ojos lavados por las lágrimas, paralizadas las facciones por el dolor, las manos en el cuenco de la falda, como olvidados objetos inservibles. Atrás la casa se borraba en la sombra que lentamente subía de la hondonada precedida de un hálito fresco. En el cielo tan sólo había el tachón de una estrella y un ave porfiadamente modulaba su reclamo. La hora del crepúsculo pareció irse de súbito y en la noche quedó desparramado y vivo el insistente croar de las ranas.
--¿Y los chiquillos? --preguntó en un hilo de voz la mujer.
--Ya s'acostaron --dijo quedamente la vieja.
--¿No preduntaron na' por mí?
--Sabís lo que son. Tán locos con los dos chivitos de la Barbona.
--¿Y... ella?
--Muy suelta e cuerpo..., como si no hubiera pasao na'...
--¿Hizo ella la comía?
--¿Y quién querís que l'hiciera?
No sólo le quitaba el hombre. Le quitaba el hogar, la responsabilidad de la vida familiar, el derecho al mando. Y era su hija... Los músculos de la cara se le relajaron y por los ojos le brotó el llanto, silenciosamente, anegándole las mejillas, entrándosele por los labios, regustándole en amargor la garganta. A veces un sollozo iba a estallar, lo sentía subir desde el fondo de sus entrañas, desgarrándolas, pero la mujer apegaba convulsivamente el delantal a la boca para hacerlo morir allí, sin ruido alguno. Porque le habían dicho "que no querían oírla" tras la escena de la mañana, cuando los encontró anudados en un abrazo y estalló en ira, aullando insultos y amenazas que sólo sirvieron para que la muchacha, tranquilamente alzándose, la mirara despectiva, y el hombre, frío y brutal, la pusiera frente a la nueva situación. Ella, que hiciera lo que más le conviniera. Si quería quedarse en la casa, bueno. Si quería, se iba. Pero ni malas caras ni gritos. Podía acompañar a la vieja, hilar, tejer, lo que fuera más de su gusto. Pero "la dueña de casa" era ahora la muchacha.
--Ella es mi mujer. Mi mujer --decía el hombre, con una voz que se esparcía en el aire como trigo en el surco--. Mi mujer.
Cuando quiso agredir a la muchacha, el hombre alzó el fuerte brazo, impidiéndoselo. ¡Que le pasara el mal momento! ¡Que se fuera al río o a la montaña, que viera de sosegarse! Las cosas eran así y nada más. Cosas de la vida..., como le dijo después la vieja, cuando ella la arrastró hasta el fondo del tajo, tambaleándose ambas y abrazadas. A sus años se podía hablar así... ¡Pero ella! Con su adoración por el hombre, con su ansia de él adherida a la piel, muro que reverdece con la enredadera que le da forma. ¡La vieja! ¡Como los otros, como todos, oyendo su conveniencia! Tratando de calmarla, de hacer de todo aquello un incidente sin importancia. Queriendo volver a subir a la casa, negándole hasta eso mísero que era su compañía, dejándola sola en su desesperación, abandonada a la pena, royendo su humillación y su impotencia.
Pensó irse, andando senderos hasta no sabía dónde. Echarse al río. Subir por la montaña y tirarse por cualquier risco. Se veía extenuada por el hambre, pordiosera de los ranchos. O fría en el agua, hinchada, deforme, como a veces aparecía en la corriente un animal ahogado. O rota entre piedras y tierra. Pensaba en su muerte como en un hecho ajeno, espectadora de la reacción de los otros. Para verlos sufrir. Para verlos deshechos por el remordimiento. Para que nunca se atrevieran a mirarse, con su ánima separándolos. Lloraba asomada a la muerte y como llorando a otro muerto que no era ella. Se interponían entre esas imágenes pequeñeces de la vida diaria en que hallaba reposo: ya no sería ella quien amasara, sino la muchacha, con cansancio sobre la tabla y con la cara después ardida por el vaho del horno. Pero cuando estuvieran comiendo, a lo mejor a él no le gustaba el pan hecho por otras manos, tan regodeón como era, y la echaría de menos... Fue el cabo por el cual se asió a la esperanza. La echaría de menos... Si no en el abrazo carnal, en lo rutinario de la vida cotidiana. Puede que la muchacha terminara por contentarse con ser tan sólo "su mujer" y le fuera dejando lado a ella para ser "la dueña de casa"... Pero el que fuera "su mujer" le dolía como un dolor físico, como el sufrimiento de haberla parido a ella, a la hija, a la que ahora se lo robaba todo. Lloraba de nuevo, sola en lo hondo del tajo, junto a la impasible faz de los peñascos.
El atardecer, con su mandato de siglos, la hizo buscar furtiva el cobijo de la casa y halló a la vieja esperándola, segura de su retorno.
Ahora había que impedir que la oyeran. Por eso convulsivamente se tapaba la boca, empuñadas las manos sobre el delantal, ahogando sollozos. ¡Que no la oyeran! Había que disimularse. Desaparecer si era posible. Y esperar, esperar... Siempre hay una hora en que amanece.
--Me voy a la cama --dijo la vieja--. Hace rato ya qu'están toos ormíos.
Se alzó, buscó a tientas el bastón, agarró la silleta y se dispuso a encaminarse hacia la casa.
--¿Vos no venís? --preguntó con acento que se quebraba en una inesperada terneza.
--Ya voy, mamita --contestó la otra, alzándose también, con la sensación de que no tenía cuerpo, de que las piernas no iban a obedecerla, de que no podría sostenerse en pie y menos lograr moverse.
Pero se alzó, agarró la silleta con idéntico gesto que la vieja y tras ella, lentamente, echó a andar camino de la casa, con el espanto de ir por las cornisas de un mal sueño y la angustia del vacío acechándola a casa paso.
BRUNET, Marta. Aguas abajo. Aguas Abajo. Obras completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp.100-106.