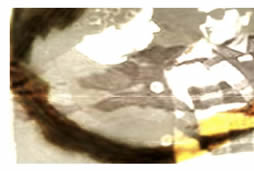


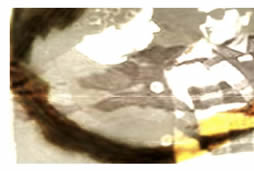 |
 |
 |
TIA MARÍA MERCEDES
En la mañana, desde la estación, por el teléfono que une la casa de Ernesto a la oficina del telégrafo, avisaron que había un despacho en que avisaba su arribo tía María Mercedes.
La noticia la recibió Ernesto, que la ha transmitido a María Soledad, y esta a la Mademoiselle y a Sólita, y Solita, en calidad de bólido que no sólo resplandeciera, sino que también tuviera voz, ha esparcido la buena nueva por la casa, desde la cocina en que impera doña Edulia entre vaharadas capitosas y relumbre de cobres hasta el sobrado en que la "Gata" ronronea su felicidad con los gatitos prendidos a su respectiva teta, tan afanosos los hociquillos como las patitas delanteras que golosamente amasan su refrigerio; desde las caballerizas en que el "Mampato" se extraña por no recibir su ración de azúcar y sí oír repetida una frase incomprensible: "Llega tía María Mercedes... Llega tía María Mercedes...", a la que contesta al azar con un relincho que indigna a la niña: "Porque al pobre le cuesta tanto entender las cosas...", pero que no le impide seguir hasta el huerto, donde Bartolo, bajo su gran chupalla, someramente vestido con un pantalón y una camiseta, a pie, descalzo, terroso sobre la tierra, está regando entre instantáneas combas multicolores y gozoso piar de los pájaros que lo conocen y reconocen y saben-que no debe amedrentarlos su estampa. Bartolo, que a la noticia contesta con un grito de alegría montaraz que rompe los cristales mañaneros como un puñetazo, que larga la manguera y se va precipitadamente "a adonosarse".
Solita vuelve a la casa: aún tiene que anunciar la nueva a "Don Genaro", que hasta esa hora no se ha hecho presente, lo que vale decir que una vez más se ha escapado a pelearse como un demonio con los gatos del vecindario. "La verdad verdad...:"empieza a decirse Solita, pero no termina esta opinión sobre las malas costumbres gatunas, porque está corriendo de habitación en habitación, a través de las galerías y de los patios y los pasillos, para que los muros, las puertas, las ventanas, los muebles, los juguetes, los relojes, los libros, los retratos, el piano, sí, la casa, íntegra, sepa que tía María Mercedes llega esa tarde.
Y en la casa toda y en todos sus habitantes parece prender una luz de gozo y terneza y la nerviosidad cunde y cada cual se afana por cumplir prolijamente las órdenes de Ernesto, acuciado por el sentir unánime. Que cada cual pretende hacer algo único en honor de la viajera.
La Clorinda con sus chinitas se ha precipitado a la habitación de alojados cercana a la habitación de Solita y es un barrer y sacudir y pulir y esmerarse por que todo reluzca. Y aunque los muebles muestren el empaque de las caobas, María Soledad, al dar un último vistazo, ha añadido una serie de detalles coquetos que completan graciosamente el conjunto. Así, sobre la cómoda, lucen unos grandes floreros isabelinos en los que la Mademoiselle ha dispuesto restallantes flores entre lustrosas hojas verdinegras, y en el tocador se distribuyen unos frascos de opalina rosa, y Solita ha colocado en la poltrona una de sus muñecas y después de pensarlo seriamente, como esto no significa gran largueza, ya que las muñecas no le gustan, la ha cambiado por su cajita de música, en cuyo corazón duerme y despierta la melodía llena de reverencias de un minué. Y la ha puesto en el velador.
Hasta Ernesto, tan parco en manifestaciones sentimentales, ha traído uno de sus relojes, el de porcelana de Saxe que mantienen unos angelotes mofletudos entrelazados por guirnaldas de diminutas rosas, dejándolo en el pequeño escritorio y, para extenderla debajo, ha traído desde las innumerables alacenas en que guarda tan diversas y preciosas cosas una piel de oso blanca forrada en paño verde que asoma a su alrededor, formando un volado.
Tía María Mercedes es la hermana mayor de María Soledad. Un año mayor. Pero que parece la hermana mayor de Solita, prodigiosamente joven, increíblemente bella, infinitamente seductora. Casó un año antes que María Soledad, con un muchacho que fue su amor desde la infancia, uno de esos amores que parecen determinarse por misteriosas afinidades capaces de soportarlo todo: incomprensión familiar, dificultades económicas, diferencia de clases sociales, separaciones impuestas por circunstancias adversas; todo, hasta la muerte. Porque esta frágil criatura resplandeciente que contra viento y marea logró imponer a su familia el hombre por ella elegido, la misma que fue la más hermosa novia, sobrellevó bravamente el momento en que --en el fundo sureño-- le trajeron el cuerpo del marido, ahogado al vadear un río desbordante por las lluvias de un invierno tozudo. Endureció los músculos, apretó los dientes, echó la cabeza atrás y como si fuera un hombre --como los hombres creen que se comportan ante las catástrofes-- hizo cuanto había que hacer: llevar el cadáver hasta la cercana estación de ferrocarril, avisar a la familia de él, a la suya, conseguir un vagón para trasladarlo a la ciudad. Todo: sacarle la ropa, que destilaba agua viscosa. Limpiarlo. Acomodarlo en el sudario. Velar junto a él entre el dolido musitar de los demás. Asistir a la misa. Acompañarlo al cementerio. Ver cómo el ataúd desaparecía por la boca del nicho.
Todos esperaban la trizadura súbita. Volvió a la casa con la misma entereza. Y siguió viviendo sumada a la vida familiar. Si algo se decía para compadecerla, el iris de sus ojos, que era como el de María Soledad, gris veteado de verde, parecía anublarse. No contestaba. Cada vez más ajena a lo circundante. Tan ausente que quien decía las palabras conmiseratorias terminaba por callar con la penosa certeza de no haber sido escuchado.
--Déjenla tranquila --exigía el padre.
--¡Pobrecita! ¿Para qué hurgarle más en sus espinas? --añadía la madre.
Y la dejaron. Su existencia continuó aparentemente igual que antes. Porque si antes fue la niña que tuvo un amor desde pequeña y logró casarse con ese novio, elegido en un tiempo que ni ella misma podía precisar, tal vez cuando lo vio por vez primera y puso su manecita en la de él para llevarlo al jardín y mostrarle la pompa de la rosa amarilla abierta esa mañana, cuando ese novio, ya marido, murió, la niña regresó a la vieja casa señorial. Pero era ahora un mundo con propia atmósfera, visible su territorio, mas inexplorable.
Esto pasó hace años, antes que naciera Solita. Pero la historia ha llegado hasta ella en pedacitos con los cuales, a su manera, ha hecho un muestrario de prodigios.
Solita la ha visto infinidad de veces; ha sentido su mano larga, tan blanca, tan parecida a la de María Soledad, acariciarle el pelo, pasar una yema suave por el contorno de su mejilla; ha oído su voz diciéndole el ritornelo sin sentido pero delicioso con que se regalonea a los pequeños. Pero nunca, como ahora, ha tenido la oportunidad de convivir con ella días de días.
Ernesto parece haber redoblado esas precauciones con que aísla su hogar. María Soledad parece que acentúa su aire ausente. La Mademoiselle cuida su actitud marginal. La servidumbre tiene una precisión autómata. Desde que la casa aloja a tía María Mercedes las características de cada uno de sus habitantes se han recalcado en su propio molde, buscando en sí mismo la forma de dejarla en entera libertad de acción. Todos menos Solita.
Algo, pasó en el propio andén, mientras se saludaba a la viajera, se afanaba Bartolo con las maletas, se decían frases vagas y cordiales, se formulaban preguntas y se obtenían contestaciones, se iba entre paradillas avanzando hasta el coche, se subía a éste y partían los caballos por las calles solitarias de siesta, sordamente resonando las llantas y las herraduras sobre el pavimento de madera, pero no tan sordamente que en las casas, también de madera y pintadas de colores, no asomaran curiosamente tras los vidrios más de unos ojos en el afán de novedades.
Algo, sí. Misterioso y exacto. Tía María Mercedes apoyó una mano desguantada en el hombro de Solita. La niña inclinó despacito la cabeza y juntó la mejilla --su dorada mejilla ardorosa-- a la mano de piel levemente fría. Y la dejó allí. Sin tratar de mirarla. Abandonada a ese contacto y sintiendo una comunicación en que ella, chiquita, sana, animalito vivaz, traspasaba su calor a la mujer tan linda, tan lejana, como esas cosas que se adivinan a través de la niebla, como cuando ella, sabe que en la atmósfera cerrada está ahí el rosal cargado de flores y que no se ve, pero que al estirar la mano se encuentra y hay una alegría tan completa, tan enorme; porque aunque no se lo veía no se dudó nunca de que estuviera y el rosal también lo sabe, y en cuanto la niebla desaparece, cabecea como saludando y se esmera en dar más perfume y bien puede ser que el capullo apenas entreabierto entreabra un poquito más sus hojas para que se vea --para que Solita antes que nadie la vea--una gotita de rocío que esplende en su corazón. Ella siempre ha sabido que tía María Mercedes está ahí, pero solamente ahora, con la mejilla apoyada en la mano que se posa en su hombro, ha sabido que es "de veras".
De ese momento nació todo. Sí. Tía María Mercedes es "de veras". Solita puede entonces darle acceso a su sellado mundo mágico.
Esa tarde --prima tarde, hora de reposo en que sólo se oye en el jardín la insistencia de una chicharra que quiere ser matraca-- Solita se ha instalado, segura de no incomodar, en la habitación de tía María Mercedes y está sentada a sus pies en la pelambrera del oso blanco, con "Den Genaro" dormido en rollo al lado y el "Togo" que lucha con su modorra y el afán de estarla mirando ojo avizor, pero al que el sueño por fin, vense.
Conversan ambas como viejas compañeras.
--Tienes que perdonar que la "Gata" no haya venido a verte... --Solita se interrumpe y explica--: La "Gata" se Ilama "Tula", pero todos la llamamos "Gata". Ella está muy ocupada con sus gatitos que todavía no cumplen una semana. Y no te invito para que vayas a verla, porque la verdad verdad es que los gatitos no son nada lindos: cabezones, con los ojitos cerrados y una tripa en medio de la panza. ¿Tú has visto gatitos nuevos?
--Sí, mi amor --asiente tía María Mercedes, que reflexiona en que a ella, a quien hace tanto tiempo que nada le interesa, se interesa ahora por esta familia gatuna, o, más exactamente, se interesa por cuanto dice Solita:
--Todos los animales
nuevos son feos. Hasta las guaguas son feas. Ya vi
una vez una guagüita en el fundo; tenía pelo hasta los ojos y dormía toda
arrugadita, con la boca muy fruncida. Claro es que a las guaguas les cortan la
tripa. Primero les hacen un nudo, después les dan un tijeretazo, les ponen un
parche y el ombliguero más encima, bien apretado.
--Y de súbito, muy premiosa, pregunta misteriosamente, porque siempre que ha
pretendido una indagación al respecto le contestan riñéndola o le dan la
callada por respuesta--: ¿Tú tienes el ombligo para afuera o para adentro? Yo lo
tengo para adentro. Me parece más bonito.
--Para adentro --dice tía María Mercedes, medio seria, medio risueña, recordando sus propias perplejidades infantiles.
Pero Solita está pensando en otra-cosa y continúa:
--El "Mampato" es buena persona. Ahora está un poco gordo. Me echan la culpa a mí y todo porque le doy un terrón de azúcar --mira. a la mujer y no le parece honrado decir parte de la verdad. Corrige--: Bueno, un terrón y otros pocos más... ¿A ti te gusta andar a caballo?
--No-- contesta instantáneamente tía María Mercedes, y las pupilas se le quedan fijas en la habitual inexpresividad gris en que tiritan estrías verdes
Instantáneamente, sabe también Solita lo que esta pasando. Viendo, mejor dicho.
--¿El caballo "también" murió?
--También murió-- contesta una voz blanca, que llega trabajosamente sin premura de profundos estratos de sufrimiento.
--¿Y los enterraron juntos? --vuelve a preguntar Solita casi a pesar suyo, movida por el imperativo de las imágenes que le rehacen el drama con una nitidez deslumbradora.
--No. El caballo está enterrado en el jardín, en el fundo-- responde de nuevo la voz blanca que en cada palabra le adelgaza hasta llegar a lo inaudible.
--Yo tengo enterrado en el jardín un canario que murió el año pasado. La Mademoiselle dijo que, había muerto de viejo, pero no parecía viejo: tenía todas sus plumitas color oro, cantaba y saltaba y cuando yo ponía un dedo entre los barrotes de su jaula, él iba despacito a darme picotazos, uno y otro, y ladeaba la cabecita y me miraba con sus ojitos de alfiler negro y a su manera me decía muchas cosas lindas. Cuando murió lo puse en una caja que me hizo Bartolo y lo enterramos debajo del gran rosal trepador.
Hay un silencio por el que circula el fino tictac del reloj. De la calle llega el eco de un pregón ininteligible que parece sobrevivir a viejos mundos desaparecidos.
Solita continua:
--La Mademoiselle dice que debo hacerme, al ánimo de que el perro, el "Mampato", el gato y la. gata han de morir antes que yo. Cuando muera alguno de ellos voy a tener mucha pena, mucha pena "de veras"; los enterraré en e jardín junto al canario, pero estoy segura de que cuando yo me muera, el buen Dios los va a tener a todos esperándome a la puerta del -Cielo.--La mira pensativa y asegura enfática--: Como debe haber estado su caballo esperándolo a "él", ¿verdad?
--Verdad --asiente tía María Mercedes, siempre pronunciando dificultosamente las palabras, y en quien cunde una especie de pasmo por haberlas hallado, por poder pronunciarlas, por tener manera de expresar lo que por tantos años fuera inexpresable.
--¿Tenía los ojos abiertos?... La Corintia me- cuenta siempre la historia del ahogado celeste que nunca pudo cerrar los ojos. ¿Los tenía abiertos?
--Sí, los tenía abiertos --confirma la voz recién inaugurada.
--Para mirarte mejor --asegura la niña repitiendo las viejas palabras del viejo cuento, y continúa apasionadamente--: Para mirarte mejor, lo sé, lo sé. Los grandes dicen que los muertos no son más, que mi canario que se murió no es más canario. Eso no es cierto. Mi canario sabía que yo lo quería mucho, y él, aunque esté muerto, sigue cantando para mí, yo lo oigo. A veces estoy en mi pieza o en el estudio, o en el jardín, y de repente lo oigo, y me quedo quietita, escuchándolo. Pero nadie sabe nada de esto. No lo creerían y a lo mejor papá me castigaba por decir mentiras. Pero yo te aseguro que es verdad verdad. Y tengo la jaula en la alacena en que me escondo para leer, y como a veces me da miedo estar escondida y tan sola, el miedo se me pasa, porque la jaula es como una compañía y nunca he querido que me regalen otro canario.
Tía María Mercedes la mira sostenidamente. Sus pupilas no tienen ahora esa fijeza gris con rayas verdes, de piedra, sino que de regreso de un lejano viaje a través de napas terrestres, minerales, acuosas, vegetales. Han vuelto a la superficie, al ámbito que la circunda, y derramadas de terneza están "de veras" mirando a Solita, que tiene la cara levantada y le entrega sus ojos para que pueda entrar por ellos hasta lo recóndito de su alma.
--Sí --dice lenta, tersamente la voz de tía María Mercedes--, los otros no suelen saber. Yo quise al principio cerrarle los ojos, pero luego comprendí lo que tú sabes: que aun muerto quería seguir mirándome. No había espanto en ellos. Eran sus ojos de siempre, como los recuerdo desde que éramos unas criaturas y nos gustaba quedarnos uno al lado del otro, mirando cómo los niños jugaban. Siempre me llevó de la mano; cuando crecimos, los demás protestaban porque eso no era correcto. Pero continúa llevándome de la mano. Fuimos inmensamente felices. Y aunque no esté, aunque haya muerto, es como si estuviera --repite las palabras de la niña, maravillada de poder expresarse--, como si sus ojos me estuvieran mirando siempre, como si su voz me llegara en mensajes tan audibles, a veces mensajes, a veces frases que contestan a las mías, conversaciones tan reales que me azora el que los demás no las oigan.
Solita se ha puesto de rodillas transida por la misma sensación que experimenta en la iglesia cuando el señor cura levanta el cáliz. Un arder en la garganta. Un deseo de llorar. Un querer diluirse como los arcos iris estivales que deshacen sus colores en el cielo hasta no ser otra cosa que parte de su propio azul. Eso quisiera ella: diluirse y sumarse luego a la propia tía María Mercedes.
Hay un silencio para que el tictac se haga nuevamente perceptible. El gato, en lo más profundo del sueño, no ronronea. Despertado por la quietud, el perro abre un ojo que abarca la escena y vuelve a dormirse.
Tía Mercedes sigue mirando a la niña. Tiene miedo de que en el silencio tenso la emoción se quiebre en lágrimas. Las lágrimas que ella nunca lloró. Solita sigue en su actitud de éxtasis. El tictac se interrumpe con un pequeño ruido en que parecen frotarse al viento ramitas secas y tres campanadas anuncian el paso completo de una hora.
Solita brinca y ya está de pie, echando atrás la revoltura de su pelo. El "Togo" y "Don Genaro" despiertan sobresaltados. Se alzan mirándola interrogativamente. Solita dice:
--La Mademoiselle debe estar esperándome: es la clase de francés. Hoy toca lo peor: la gramática. L'imparfait... Le complément direct... L'analyse... Lo peor... --Se inclina besando su oreja y le susurra de paso--: Cuando hables con "él", dile que yo te quiero mucho.
Se vuelve rápida a la puerta. El gato la sigue, estirándose, y encogiéndose como un resorte. El perro la soslaya mirándola, muy tieso en las finas patas.
--Solita --llama tía María Mercedes.
La niña se vuelve. Ve que una mano se alza y cruza un dedo sobre la boca. Un segundo le extraña la advertencia: ¿cómo puede tía María Mercedes dudar de ella? Pero en otro segundo ase el cabo del juego, cruza también su índice sobre los labios, se quiebra en una reverencia, gira, abre la puerta y sale.
BRUNET, Marta. Tía mercedes. Solita Sola. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp. 203-208.