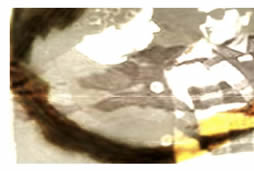


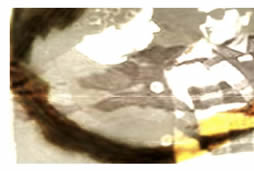 |
 |
 |
LOS NIÑOS
Esta historia comenzó así:
La vida de Ernesto y María Soledad es una leyenda en la morosidad del pueblo. Poco o nada se sabe de lo que acontece en la casa que flanquean altos torreones, señorial en lo umbroso de la fronda y en el verde aterciopelado de los prados en que brotan flores increíbles, traídas de latitudes calientes. La cortés altanería de Ernesto y la silente belleza que rodea de ausencia a María Soledad son más eficaces que muros y torreones para mantener alejada la reptante sutileza de la curiosidad de todos.
Solita, a través de los niños, es el único cauce por donde podía filtrarse la información. Si por el cauce de Solita fluyera un agua clara, traslúcida, con posibilidades de remansarse dejando ver alguna limpia guija del fondo. Pero ¿qué información iba a lograrse de una fuente cantarina, barboteante de espumas y de salpicaduras, y hasta de súbitos arcos iris deliciosamente ingrávidos en el aire? En el prodigioso chorro fresco que es la fantasía de Solita, las gentes pueblerinas, a través de los relatos de sus hijos, se perdían entre trasgos y bicicletas, mampatos y piratas, fonógrafos y bomberos, hadas y romances, perros y gatos, mademoiselles y mamás. Sobre todo esto: una mamá como una princesa, más que princesa, como una reina. Y decenas de relojes marcando la misma hora, toda ello regido por manos omnipotentes. Primero las del buen Dios del señor cura; segundo las de Ernesto, cuya inalterable justicia y puntualidad le hacen acreedor a una participación en el derecho de dirigir los mundos.
Antes, en una época remota para Solita y que sólo estuvo situada junto a su cuna de guagua, los señores del pueblo decían a Ernesto al albur de un encuentro;
--Mi señora desea mucho visitar a su señora...
A lo que Ernesto, con impecable educación de anglómano provinciano, inescrutables los ojos, y todo él con esa rigidez que el exceso de urbanidad hace que trascienda de los huesos a los músculos, respondía lejanamente solícito:
--Sería para nosotros muy honroso recibir su visita, pero mi señora, por el momento, no está del todo bien de salud, no puede acostumbrarse a este clima tan distinto al suyo nortino, y el doctor le ha ordenado completo reposo. Pero si quiere usted mandar a sus niños a conocer a Solita...
No se podía desperdiciar esa ocasión, y los niños llegaban con sus trajes de los domingos, con desacostumbradas capotas y cuellos de almidón. Entraban con lentitud, y no sin algún recelo ante tanta extraña cosa. Cruzaban en puntillas la penumbra de los salones desiertos, acompañados por el tictac persistente de los relojes que coleccionaba Ernesto y que insensiblemente creaba un ritmo a su paso y casi a su respiración. La Clorinda los hacía entrar a la pieza de la niña, y ellos experimentaban el decisivo asombro al asomarse a la cuna para ver a esa criatura apenas vestida, mirándolos con sus ojitos obscuros, toda sonriente, empecinada en alcanzar la maravilla huidiza de los pies desnudos.
Se asomaban al borde de la cuna, dispuestos a contemplar algo tan fuera de lo común, que si el cuerpo de la niña hubiese terminado en la plateada cola de una sirenita, o si en sus espaldas hubiesen batido dos alas, les hubiese parecido que era eso justamente lo que correspondía a su esperanza.
Pero únicamente hallaban a Solita, morena y espigada, gozosa y arrulladora entre encajes y holandas.
A Solita, a la que se miraba como si estuviese entre cristales, a la que no se tocaba ni besaba; Solita, defendida celosamente por la Clorinda. Luego de este acto ritual, pasaban los niños al comedor, acompañados siempre por la vieja niñera, que los llenaba de golosinas. Y donde, a veces, para colmo del pasmo de los privilegiados, aparecía María Soledad,, tan linda, tan joven, tan suave, tan amorosa, y quien, como espléndida deslumbrante despedida, les regalaba un juguete en nombre de Solita.
Los niños intuían la bondad y comprobaban la largueza, lo que, añadida al interés de los padres por conocer la vida íntima de ese hogar, hizo de sus visitas un hábito de inesperado festejo en cualquier fecha del año.
Solita creció. Ya no la encontraban surgiendo de la espuma de batistas y puntillas, bajo la mirada providencial de la Clorinda. Apenas sus pies titubeantes pudieron sostenerla, tomó posesión inmediata de sus dominios, que fue ampliando día a día, con una voluntad que no reconocía más límites que las imperturbables puertas cerradas, la altura inaccesible de mesas y sillas, y la inflexible disciplina educadora de su padre.
Era curioso verlos enfrentarse de potencia a potencia. Con una sabiduría de animalito angelical que ensaya todos los caminos para llegar hasta su presa, la niña ponía en juego el mimo, el llanto, el silencio obstinado, la violencia. Pero todas estas artimañas vitales se estrellaban contra la fría ordenación del padre, incorruptible y segura de su eficacia como un tratado de álgebra. Cuando aprendió a través de castigos pequeños pero inexorables, que existía una voluntad numeradora, se plegó exteriormente a ella, pero ya que su propia voluntad infantil no pudo condicionar su vida física, se revertió a un mundo suyo, increíblemente bello, poblado de seres y desbordante de hechos, ninguno de los cuales era aburrido, en el que ella se enseñoreaba, y en el que "Togo", su perro, y "Don Genaro", su gato, eran genios hacedores de un mundo prodigioso en el cual sólo la madre --y muy rara vez-- pudo entrar subrepticiamente.
Los niños seguían viniendo a jugar con ella. ¿Con ella? Con ella no. Lo que los atraía eran los juegos y el halago de las golosinas: la pieza de los juguetes y el comedor. Cuando Solita quiso iniciarlos en su propio mundo, los niños no pudieron seguirla, como no pueden entrar los que rodean al durmiente al círculo de sus sueños, por más que sus voces los llamen. Les faltaba imaginación: Solita entristecida y aburrida los veía correr afanosos tras las apariencias de trapo y de lata, abandonando los seres que ella sentía tan "de veras", trascendiendo realidad. Les faltaba imaginación: pero les faltaba también el mineral lleno de prodigiosas vetas que nutría la fantasía de Solita.
Primero la madre y sus historias de hadas y de pastoras, de palomas y de príncipes, de patitos feos y gatos con botas, de cautivas y reyes. Luego la Clorinda y Bartolo, con sus medrosos relatos de machis y de bandidos, de calchonas y ánimas en pena, amasados por mano del pueblo, o surgidos directamente como vaharada de la propia tierra. Después la Mademoiselle con sus paisajes de otros continentes y su cultura de libro inagotable, iluminado por estampas resplandecientes. Y por fin el padre, el propio Ernesto, acuciado por todas las curiosidades, lleno de revistas, y sobre todo de maravillosos catálogos que hacían asequibles las más diversas cosas recién inventadas en remotos países por algo que se llamaba progreso, llenando la casa de máquinas de recónditos e ignorados sentidos, de misteriosos artefactos de los que nacía la luz, o el sonido, o las imágenes. Vetas, veneros por los que la infatigable imaginación de Solita gustaba adentrarse, hasta fabulosas intranquilizadoras profundidades.
Ya más grande, quiso un hermanito. Le parecía indigno que el buen Dios se acordara repetidamente de la "Gata" y le mandara innumerables gatitos y no tuviera un solo niño para su mamá. Al fin se resignó, tras una teoría que se guardó para sí, formada por partes iguales de su conformidad, que según los grandes había que tener para lo que el buen Dios dispusiera, y de su temor a que el hermanito resultara como los otros niños, tan poco parecido a ella, asustado de todo, siempre sucias las manos, no queriendo jugar sino con los juguetes, y no con los animales, sin saber cómo eran los centauros ni conocer siquiera el romance de don Bueso, ni tampoco importarle nada saberlo.
Ernesto anunció:
--Me encontré con Desiderio Morales. Mañana mandará los niños a jugar con Solita.
Solita, que estaba muy modosa sentada al lado de su madre, tirando de una hebra para formar cruces rojas sobre un cañamazo --trabajo que hasta ahora no ha podido saber bien para qué sirve, si no es para hacer unas horribles letras en los repasadores y para aburrir a las niñas bien educadas--, dio un respingo. Se quedó con la aguja en alto, muy seria, mirando al padre.
--No me gustan los niños de don Desiderio.
--¿Por qué? ¿Qué les halla? Diga. Se pasa poniéndole defectos a la gente, en especial a los niños.
Siempre que Ernesto se disgusta, pone distancia entre él y su interlocutor, colocando entre ambos la hostilidad del ceremonioso "usted".
--Vamos, Solita. No todos los niños pueden ser lindos y vestir con elegancia --intervino conciliadora la Mademoiselle.
--Pero podrían sonarse los mocos.
--Solita... --exclamó la madre, escandalizada--. Dices unas cosas...
--Además se pelean. Si le doy un juguete a uno, todos quieren el mismo.
Definitivo, Ernesto, con el peculiar tono metálico de la voz que advierte
que no hay nada en discusión porque todo está ya resuelto, dictaminó:
--Le gusten o no le gusten, esos niños vendrán mañana. Y usted los recibirá con
la mayor cortesía.
--Con la mayor cortesía --repitió la niña cubriendo con dignidad su retirada. Lo repitió sin modular la voz; pero el padre había vista el movimiento de los labios, y preguntó, sintiendo que algo le remusgaba adentro anunciando su ira:
--¿Qué dices entre dientes?
--¿Yo? --preguntó Solita can sincerísimo asombro, pero advirtiendo al vuelo su propia anterior intención, con candor que desarmó al padre insistió modulando lisonjeramente el tono--: Que sí, que los recibiré con la -mayor cortesía.
Y con una gracia calcada de la madre, tiró de la larga hebra roja, prolijamente tratando de formar las cruces de su monótona labor.
En la tarde siguiente vinieron los niños de don Desiderio.
Solita los recibió en la galería, llevándolos luego a la pieza, de los juguetes, diplomática manera de librarse de ellos, porque el mayor, Cacho, con una torsión de angurria en sus entrañas se abalanzó a la bicicleta, y ya se supo que toda la tarde estaría dando vueltas por él corredor que enmarca el patio de los naranjos. Larguirucho como era, las rodillas proyectadas hacia adelante, haciendo sonar insistentemente la campanilla, realizaba complicadas evoluciones, a mil leguas de Solita y su mundo, Berta, de la misma edad que Solita, traía de antemano todo su tiempo destinado a la casa de muñecas: las vestiría, pondría la mesa, haría comiditas, les cambiaría traje, pondría de nuevo la mesa y haría otras comiditas. Aislada en su programa, reconcentrada también ella en esa pequeña realidad a su alcance, reflejo de la que tiene en su casa y a la cual sólo le está permitido subordinarse, pero nunca disponer a su anteojo como en ésta: realizar su voluntad femenina, que pugnará a través de los años hasta cumplir su claro destino de mujer.
Los mellizos eran los preferidos de Solita. No mucho, pero, en fin, algo. Eran exactamente iguales, vestidos con idénticas ropitas. Rollizos, tranquilos, siempre el uno al lado del otro. Les gustaba estar sentados, hombro contra hombro, mirando sin apuro, plácidamente. Uno estiraba su manita y señalaba algo. Inmediatamente el otro repetía el gesto. Una sonrisa replicaba a la otra. Y cuando no decían la misma palabra simultáneamente, parecía que la boca del uno era eco de la boca del otro. Tenían algo de idolillos. Y de infinitamente tierno y desamparado, que los obligara a buscarse, no en sí mismos, sino uno en el otro. Como si sus seres aislados no fuesen suficientes de por sí, y necesitasen ensamblarse, superponerse para adquirir realidad.
Para Solita fueron al comienzo un vivo motivo de interés. Porque resultó
que se llamaban nada menos que Rómulo y Remo, y ella sabía la historia de la
loba y gustosa quiso aplicársela, pero aun cuando tenían cinco años, los
mellizos no podían seguirla en su juego, demasiado erudito para ellos.
--...y bien puede ser que a ustedes los dejaran abandonados en el bosque, y que
una loba les diera de mamar y los criara, y que ustedes vivieran en una cueva,
cerca de un arroyo, y que los lobos chiquititos les
toparan con el hociquito (pero para jugar, ¿eh?), y ustedes les rascarían
detrás de las orejas, lo que les gustaría mucho, y se reirían para adentro, o
con el rabo, que es también como se ríen los pichichos... ¿Tú no te acuerdas?
¿No se acuerdan de la loba?
Los mellizos la miraron y la duplicada incomprensión agrandó el azabache de sus ojos levemente sesgados. El atisbo de una sonrisa no llegó a entreabrir sus labios, pero sí brilló en esa materia negra para darle una calidad de emoción lindante con el llanto.
Solita, segura de sus dotes de narradora, capaces de suscitar mágicamente el pasado, creyó por un momento que el recuerdo de la loba los enternecía, e insistió acuciosa:
--Era parda, ¿verdad? Con grandes dientes afilados y blancos que brillaban en la noche, y cuando los otros animales del bosque venían a rondar la cueva, ella los ahuyentaba con tremendos aullidos; así: ¡Ahuuuú!
Y mientras Solita se transfiguraba en loba, pero eso sí, en loba buenita amparadora de huerfanitos, los mellizos hicieron pucheros, y apoyándose él uno en el otro, dejaron fluir un llanto silencioso.
Solita los miró asombrada, sin entender su incomprensión, brindándoles sus mejores palabras de consuelo, asegurándoles que les quería bastante, un poquito y otro poquito más; les prometió que no les volvería a hablar de la loba, les ofreció un juguete, todos sus juguetes, pero --¡por favor!--que no lloraran.
A un mismo tiempo los mellizos dejaron de llorar. Continuaron sentaditos uno junto a otro en el banco de madera. No querían ningún juguete, no les gustaban los juguetes. En eso coincidían con Solita. Pero tampoco les gustaban los libros de estampas. Ni los animales. No. Les gustaba estar uno junto a otro. Ser uno el reflejo del otro. Nada más.
Solita los quería. No mucho. Pero algo. Sí, porque no les gustaban los juguetes, que son mentiras. Y, además, porque una vez los vio jugar un juego extraño que parecía llenarles de recóndita alegría.
Estaban ambos en el parque, en la plazoleta cerrada por bojes. Cacho giraba por los corredores. Berta preparaba sus comidas. Solita llevó a los mellizos al parque, y los dejó allí, mientras ella iba a echarle un vistazo a "Don Genaro", que de una noche pasada en los tejados había vuelto con una oreja rota y un ojo perdido entre negras hinchazones.
Al regresar la contuvo una risa sofocada, de cauteloso murmullo. Nunca había oído reír a los mellizos. Avanzó pasito y desde uno de sus innumerables escondites en los setos vivos pudo verlos.
Uno de ellos tenía en la mano un plumón de paloma. Manteniéndolo en alto y mirándolo como hipnotizado. Luego, con rápidos pasitos llegaba hasta el castaño que se alzaba en medio de la plazoleta. Daba vueltas alrededor del tronco y volvía hasta donde lo esperaba el otro. Entonces, con cuidado sumo, le pasaba el plumón por la nariz y reían dulcemente, embriagados por una misteriosa dicha. Luego el otro tomaba a su vez el plumón y con iguales pasitos blandamente nerviosos iba hasta el castaño, daba vuelta a su alrededor en dirección contraria y volvía hasta su hermano, que ya se estremecía por el anticipado juego, pasándole a su vez el plumón por la nariz para reír ambos.
Parecía no tener fin la escena, siempre idéntica. Realizada con algo de dignidad ritual que, sin saber por qué, recordó a Solita una ceremonia de Misa. Mayor que viera en el puerto. Le pareció de pronto que seguir mirándolos, así, escondida, era tan feo como espiar a cualquiera mientras realizaba un acto íntimo. Sintió que la cara le ardía y retrocedió silenciosa. Y haciendo mucho ruido sobre el pedregullo, llamando a gritos al "Togo", regresó a la plazoleta, donde encontró a los mellizos sosegadamente uno junto a otro, acogiéndola con idéntica expresión de ausencia.
A veces pensaba:
"Una ni se acuerda siquiera de que están ahí. Son como dos cosas que fueran una sola. Pero con las cosas se puede imaginar mucho. Con los relojes de papá, por ejemplo. Son cosas, pero una puede pensar, y a lo mejor es cierto que cuando dan las doce de la noche salen de todos ellos las hadas buenas que se van al parque, a conversar con los enanitos que tallan sus diamantes siete estados bajo tierra. Las cosas son cosas, pero sirven para pensar que son algo más, e imaginar aventuras. En cambio, los mellizos, que son gente, que son niñitos, parecen cosas, pero cosas sin nada más adentro."
Esta imposibilidad de ubicarlos entre lo que era "de veras" y lo que "no era de veras" la llenaba de perplejidades.
En cambio, sabía que Cacho no era de su gusto, pero sin serle molesto. Allí estaba, pedalea que te pedalea, transpirando, gacha la cabeza para imprimir más velocidad a las ruedas. Trazaba curvas en las esquinas de los corredores, cerraba círculos o diseñaba ochos. Su rudimentaria imaginación convertía en velódromo la casa. Al llegar la hora del té, dejaba la bicicleta cuidadosamente en su sitio, iba al baño --según lo impuesto por la Mademoiselle--, y después, en el comedor, engullía voraz y rápido, más que con el ansia de las golosinas, con la esperanza de irse de nuevo en busca del vértigo que el movimiento creaba en él.
Cacho era casi inexistente. La calamidad era Berta. Que esa tarde, una vez terminados sus juegos, una vez que se había tomado el té, y en esa terrible media hora que seguía, de reposo según la inapelable ordenación de Ernesto, como si de repente recordara una lección aprendida momentos antes de salir de su casa, preguntó a Solita, simulando interesarse por las estampas que miraban sentadas a la mesa de las tareas:
--¿Cuántos vestidos le trajo tu papá a tu mamá?
--Muchos --fue la distraída respuesta.
--Pero cuántos: ¿tres?
--Tres... Eres tonta. ¡Tres!... --y alarga desdeñosa la boca al tiempo de dar vuelta otra lámina.
--¿Son muchos tres?
--Son nada. Le trajo... Mira --y cerrando de golpe el libro, se dispone a enumerar la lista mágica--: el negro con encajes. El rosa con cuello de Chantilly. No te vayas a creer que es crema Chantilly, como la que la Clorinda les pone a las tortas. Es un encaje que hacen en las noches de luna unas arañitas encantadas en los bosques de Flandes, y que sólo pueden usar las reinas y las princesas.
--Pero tu mamá no es reina ni princesa.
--Eso crees tú, porque no sabes muchas cosas...
--¿Qué cosas?
Solita sonrió misteriosamente y continuó:
--¿Blanca Nieves no era princesa? ¿Y quién lo hubiera creído cuando estaba en el bosque? ¿Por qué no va a serlo mi mamá, que es más linda que ella y que nadie en el mundo? ¿Tú crees que si no fuese princesa iba a ser como es, y a tener cincuenta y cinco vestidos --esta cifra no le resultaba tan numerosa como convincente-- y cincuenta y cinco sombreros? ¿Y todos los abrigos, y las pieles y los zapatos, y las joyas? ¿Crees que si no fuera princesa podría tener tantos brillantes y perlas, y que le permitirían los duendes tener una corona y todo? ¿Crees tú? ¿Es que alguien que no sea mi mamá tiene todas estas cosas?
Berta la miró asombrada. ¡Dios mío! ¿Y cómo podrá ella después recordar todo eso para decírselo a su madre? A su madre, que tan poco se interesará a lo mejor porque sea o no princesa la mamá de Solita, pero que sí se interesa por los vestidos; sobre todo por cuántos vestidos le ha traído Ernesto de la capital.
Desde el fondo de su confusión quiso volver a lo que ella adivinaba una orilla firme, y lanzó al azar una pregunta:
--¿Qué almorzaste hoy?
También al azar, desde las nubes de su fantasía, contestó Solita cualquier cosa:
--Arroz con papas.
--¡Qué mugre! --triunfó la otra despectiva, sintiéndose de súbito segura en su medio de peroles y sartenes, y añadió con desdén vindicativo--: El arroz con papas es comida de rotos...
Tiempo después, cuando Solita rechazó la fuente en la mesa y no quiso servirse, Ernesto preguntó:
--¿Por qué no te sirves?
Solita, muy posesionada de su sabiduría gastronómica, contestó:
--El arroz con papas es comida de rotos...
Desde entonces --y hasta nueva orden-- la niña comienza sus almuerzos con un colmado plato de arroz con papas. Ernesto, satisfecho de su rigor, la observa de reojo. La Mademoiselle suspira. María Soledad sufre. La Clorinda tiene un aire de dramática sumisión. Únicamente Solita está tranquila, absolutamente ajena a los sentimientos que agitan a los grandes.
Con cuidado sumo toma una cucharada del plato, porque está jugando a tragarse poco a poco el paisaje azulado que se dibuja en la porcelana. Ya se ha comido el árbol, y el puente, y los dos pájaros que cruzan el cielo. Ahora abre grande la boca, grande, lo más grande que puede, y se atora enseguida ante la desazón de la Mademoiselle.
--Coma despacio --reconviene Ernesto--. Y no abra tanto la boca.. --¿Y cómo quieres que me quepa entonces? --farfulla entre tosidos, pudiendo apenas hablar.
--¿Que te quepa qué?
--El castillo --contesta incomodada ante la pregunta tan inútil frente a la evidencia, y señala el plato en el que aparece el castillo completo, con su estanque alrededor--. ¿No te das cuenta de que soy el ogro?
Y muy satisfecha arremete enseguida con la colina del fondo, Ernesto la contempla atónito. En los labios de la Mademoiselle podría adivinarse la sombra de una sonrisa, la sombra de la sonrisa que resplandece en puntitos de verde oro en los ojos de María Soledad.
BRUNET, Marta. Los niños. Solita Sola. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp. 170-177.