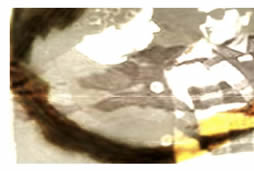


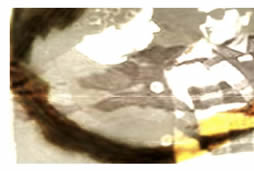 |
 |
 |
ENRIQUE NAVARRO
Había ese calor pesado que precede a las tempestades de verano, y luego de comer, por buscar una mayor frescura, una brizna de aire en que mejor respirar, nos instalamos en el camino frontero a la casa del fundo, sobre unos troncos de árboles tirados junto a la cerca. Callábamos todos, con la angustia física del ahogo, secas las gargantas, tensos los nervios, hipersensibilizada la piel a tal punto que las ropas parecían molestarla con su roce, exasperado el cerebro en su atonía, justamente por el ansia de librarse de ella.
Noche de nubarrones luego de un día de calor sofocante y de viento arremolinado, una especie de calma anunciaba que la lluvia estaba próxima.
Imperceptiblemente llegaba de muy lejos un pequeño rumor jadeante. Lo sentía y estaba segura de que los demás también lo sentían. ¿A qué decirlo? ¿Para qué hacerlo notar? Era mejor callarse y seguir con oído atento el pequeño rumor creciente; con oído atento agudizado, que cuando el rumor se perdía por momentos, a fuerza de ser toda oídos y sólo percibir el silencio enorme de la noche, se llegaba a una sensación de sordera y antes de que el ruido se oyera nuevamente, se tenía de él la audición precisa en el cerebro.
Sabíamos que era el roncar de un motor de auto, ya habíamos tenido el desgarrón de su bocinazo, ya los focos potentes rubricaban las sombras, ya un mozo salía a abrir el portón de entrada al parque, y aún nadie hacía un movimiento, decía una palabra. Sólo cuando el auto avanzó lentamente con el mozo en charla con el chofer, tía Margarita dijo:
--Es Enrique Navarro.
Y una de las primas comentó para mí:
--El hombre de las cuatro mujeres, el Barba Azul de las tuberculosas...
Tío Pedro se puso en pie con la laxitud entorpeciéndole los movimientos y se llegó al coche en saludo que quería ser cordial. Una portezuela se abrió y una silueta de hombre vigoroso se destacó junto a la encorvada del viejo tío. Y volvieron ambos hasta donde estábamos nosotras:
Un saludo mudo del recién llegado, una inclinación de cabeza que se dirigía a todas. Contestamos con frases breves y triviales. Y nuevamente el silencio en la pesadez de la atmósfera.
De pronto la voz del hombre dijo en las sombras:
--Mi mujer está muy grave y debo seguir viaje inmediatamente.
Me volví hacia esa voz, una voz lenta, un poco sorda, con un dejo de cansancio, que parecía venir de muy lejos y envolver suavemente en sus vibraciones opacas. De inmediato sentí que esa voz era mi amiga y que algo habría de decirme. Yo debía hablar para que reconociera la mía y tuviera goce de encuentro feliz. Hablar. ¡Oh, qué cansancio! No podía hablar. Sólo pensaba vagamente en que la mujer de ese hombre estaba grave y que tal vez moriría. ¡Y era la quinta mujer que moría en sus brazos! De pronto me di cuenta de que pensaba, de que me había vuelto la facultad de pensar. Pero a la sola comprobación de ese hecho el pensamiento se me hizo trizas nuevamente y el cerebro me quedó en la atonía angustiosa de antes.
La voz dijo:
--¿Demorarán mucho en traer la bencina? Mis excusas, pero usted comprende...
A tío Pedro le costó comprender. Con una gran lentitud aunada a su pausa de hombre gordo, dio unos pasos hacia la casa. La voz agregó:
--Vuelvo a pedir perdón por la molestia...
En las manos que tenía abiertas sobre el regazo, con los dedos inertes, una gota de agua de lluvia puso su moneda fría. En las hojas de los álamos, en la dureza del camino reseco, nuevas monedas sonaron en chuña dadivosa.
La familia se desbandó. Tía Margarita, las primas, tío Pedro, todos se fueron presurosos a la casa. No sé si repararon en mí que me quedaba, con la cara vuelta a la lluvia, con la boca bebiendo la lluvia, con las manos tendidas a la lluvia, con el cuerpo todo bienaventurado en la lluvia, con el espíritu liberado por la lluvia.
El hombre seguía en su espera. Hablé:
--¿También esta mujer se le muere tuberculosa?
La voz contestó al punto con una vibración simpática en la volcadura de confidencia:
--También. No guardo ninguna esperanza, estaba... está condenada..., como las otras..., es decir, como las dos anteriores.
--¿Y por qué la primera queda libre de esa condenación? Tenía entendido que todas sus mujeres eran tuberculosas.
--No... Cuando me casé con mi primera mujer, el condenado era yo..., yo..., yo...
--¿Era usted tuberculoso?
--Sí, sí. El enfermo era entonces yo. Me lo dijeron los médicos, me lo advirtió mi familia, me lo enrostró la familia de mi novia, que se oponía en una forma desesperada a nuestro matrimonio. No entendí, no quise entender. La quería demasiado y ella a su vez era en mis manos mi propia voluntad. Yo me sentía bien, perfectamente, en desacuerdo absoluto con los médicos y los familiares. Nos casamos... y me la llevé a mi montaña, allí donde vivía y me creía sano, en la altura, lejos de todos, como una presa de mi amor que sólo para mi amor existía. ¡Qué año de maravilla! ¿Quién era el enfermo? La salud estaba en mí tan firme como la felicidad. Pero un día se nos quebró la dicha igual que un cristal sutilísimo entre las manos. Se resfrió ella, siguió luego una fiebre que la empalidecía, que la iba enflaqueciendo, que la transformaba en la sombra de su propia sombra. Entonces la alarma, el llevarla a los médicos y el fallo de maldición: se moría tuberculosa. Ella..., ella, mi amor, mi mujer, la que yo trajera en salud a mi casa de enfermo. Se moría de la enfermedad que yo tuviera, que yo le contagiara. Y yo estaba sano, sano... ¡Qué sabe usted de dolor si no sabe de ver morir al ser que se quiere! Ella vivía en la fantasmagoría de su fiebre, feliz en el porvenir, toda entera en la esperanza de un hijo. Y murió al fin, sine saberlo, sin sentirlo, en un sueño de morfina en que sonreía siempre...
"Creí volverme loco. Mi idea fija era morirme, morirme de cualquier manera. Me hacía el efecto de que había cometido un crimen. Pensaba en el suicidio, pensaba, pensaba... La religión, durante un tiempo, me dio un asidero para seguir viviendo. Después, lentamente, me fui desligando de toda idea que no fuera una especie de rescate, de pago que me diera a mis propios ojos un motivo de vida. Me sentía ante mí mismo como el que roba y tiene una fortuna que quiere devolver y no sabe a quién entregarla. Pensé en el convento. Pero esa vida me pareció poco activa, con una piedad demasiado lenta. Pensé en fundar (para algo mis millones) un hospital para tuberculosos y atenderlo yo mismo. Pero esto era el rescate con la ayuda de los demás. Entonces discurrí lo que vengo haciendo, en este pago doloroso, en este buscar una mujer enferma, condenada, para endulzarle la vida con la mentira de un amor que no es amor, sino piedad infinita, y que tan bien sabe representar su papel, que a veces hasta a mí mismo llega a engañarme.
"Así tuve una mujer muy joven que murió después de dos años de casada, con los ojos maravillados por las comodidades que puse en su vida de pobre obrerita ciudadana, toda deslumbrada por la ternura constante que encontró en mí. Después vino una criatura de dulzor, predestinada por herencia a la tuberculosis y que murió en una especie de visión del más allá, murmurando: "Veo la luz". Y. por fin llegó esta de ahora, otro ser de terneza, con la misma inconsciencia de la muerte, que ha estado en la vida como una muñeca en un salón, para que la miren y la admiren y la vistan y la arrullen. Ya van cuatro..., cuatro con ésta que también se muere... Y la deuda no se paga, no se puede pagar, que la salud se me ha puesto de hierro y aunque juegue con el mal, aunque lo desafíe, aunque me dé a él en una forma absoluta, el mal no me quiere, no me toma, me desprecia... Es para volverse loco...
--Habrá que buscar otra más para verla morir...
--Verla morir... Verla morir...
--Sí, verla morir; ¿no cree que en esto que usted llama su rescate no hay una pinta de sensualidad pervertida y que esa muerte, ese género de muerte que es el recuerdo vivo de la muerte de la única mujer que quiso, no es para usted un verdadero goce morboso?
--No... No... No diga usted eso, por Dios, no lo diga, que a veces lo he pensado y he creído tocar la locura definitivamente. No lo diga.... no..., no...
--¿Puro espíritu de rescate, entonces?
--Sí, estoy seguro de ello. Mucho me he analizado y estoy seguro de que sólo busco la muerte de que debí morir, la que llevaba en mí, la que era mi condenación. Eso solamente y el deseo de hacer que algunas pobres mujeres mueran en la suavidad de una ternura y en la comodidad de una fortuna. Se lo juro por eso solamente lo hago. Lo otro..., no... ¿Para qué ha dicho usted eso? ¿Para qué? ¿Por qué?
--Lo ignoro. Hablé lo mismo que iba hablando usted, siguiendo mi pensamiento, como si usted no estuviera ahí, sin la cortedad que debiera inspirarme un desconocido, sin el prejuicio del ser dueño de la voz, hablando como si la voz dimanara de ella misma y sólo fuera una pura voz que habla en las sombras.
--Sí, como una voz que habla en las sombras he hablado yo, sin saber quién me oía, dándome a usted en confidencia por presión de angustia. Además sentí perfectamente que su voz era mi amiga. De todos modos: mis perdones...
--No hay por qué pedirlos. Ese perdón suyo me lo da usted a mí. Es decir, su cuerpo al mío; usted, hombre, a mí, mujer. Pero la voz que habló en las sombras nada tiene que decir ni explicar a la otra voz que encontró en la sombra.
Un silencio. Alguien anuncia:
--El auto está listo.
La lluvia seguía cayendo en grandes goterones fríos. Ya no subía de la tierra el vaho de su calentura de la tarde. Era ahora una bocanada fresca con un olor que embriagaba.
La voz dijo aún, blandamente:
--Hasta luego.
Y la sombra del hombre se perdió en la otra sombra de la noche lluviosa.
BRUNET, Marta. Enrique Navarro. Reloj de sol. Obras completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp.51-55.