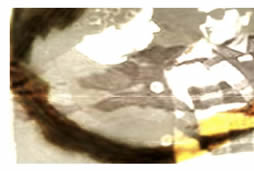


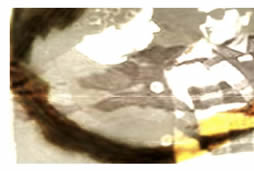 |
 |
 |
LA OTRA VOZ
En el tramo final se le aflojó el impulso. Pero no dejó de mirar hacia arriba, presentando cada vez más la cara al cielo. Los pies paulatinamente se le hacían minerales. Se obligó a subir los escalones últimos, y un poco torpe avanzó por la plataforma en busca del parapeto en que podía sentarse.
Seguía mirando arriba, la enormidad del monumento, del que sólo veía ahora el pecho del caballo, una de las poderosas patas delanteras alzadas y en violento escorzo la cabeza, todo ello en sombra destacándose contra un cielo de primavera destemplada, de tarde sin nubes, de pájaros silenciados por el viento que traía del sur sus lienzos humedecidos, de árboles desdibujados por la inquietud. Tal vez un ángel había encendido el lucero, tan luminoso, tan deslumbrador, tan inverosímil.
Se le aquietaba la respiración. Ya no sentía el correr de la sangre atropellándose en sus sienes, latiendo allí. Las tocó con lentas yemas cariciosas. Siempre con la cara en alto. Fue entonces cuando tuvo la sensación de que el caballo movía la pata alzada, continuando el paso que una mano maestra había fijado en el bronce. Iba a salirse de su base cayendo sobre ella, encogida, inmovilizada por el terror, apretados los párpados para no ver la fatalidad.
Un segundo después abrió los ojos anegados en medrosas agorerías. Comprobó estupefacta que el caballo seguía arriba, firme y airoso sobre la alta base. Y que ella seguía sentada sobre el parapeto, una vez más salvada de imaginarias catástrofes.
Siempre tenía miedo: a hechos misteriosos, a enemigos mortales, a acontecimientos malignos. Un auto que patina y sube a la acera. Una maceta que cae desde un balcón. La electricidad que aflora a través de un doméstico conmutador. Un choque. Un rayo. Un incendio. Un ciclón. Un terremoto... La naturaleza y les hombres contra ella. La muerte por todas partes vestida de huesos y con una escoba de bruja al hombro entre mascarones grotescos. ¡Si ella pudiera recordar dónde la vio así representada por primera vez, y el pavor se quedó en sus tuétanos para siempre!
La madre decía:
--Ahora que hemos oído el noticioso, nos vamos a acostar.
Ella sonreía, con una mínima sonrisa que levantaba las comisuras de la gran boca sensible, dejaba despaciosamente la labor en el costurero, se alzaba gentil y contestaba:
--Sí, mamita; vamos a acostarnos.
Había aún otro formulismo al subir la escalera. Ella se allegaba al muro y con gesto cortés cedía el paso a la madre, siguiéndola con una cadencia que las mantenía a la misma distancia. En el hall de arriba cambiaban un beso.
--Buenas noches, mamita. ¡Que descanses!
--¡Que descanses! Hasta mañana, si Dios quiere.
En su vida cada hora respondía a un molde. Y todas parecían repetirse a sí mismas. Como esas constantes hileras de cisnes que desfilan para probar la puntería de los tiradores en las ferias veraniegas. Como interminables hileras de cisnes, recortados en cartón, pintados de diversos colores, moviendo la cabeza con idéntico ritmo. Iguales siempre. Iguales. Un día y otro.
Porque hasta lo que pudo ser inesperado lo predijo la madre:
--En la temporada próxima tendrás un vestido azul con cuello celeste, y otro marrón con una blusa amarilla, y cuando haya un bonito día iremos al rosedal.
Ella sabe cómo serán sus vestidos, los días que saldrá de paseo, los títulos de los libros que la dejarán leer, los hoteles que en futuras temporadas veraniegas alojarán, la fecha en que tendrá un festejante...
Ella, entre tanto, frenéticamente agita dentro de sí sus fúnebres muñecos, evadiéndose a un mundo de espanto, de destrozo y lloro, entre escombros, chatarra y humo.
Ella, entre tanto, también, dice, tan de niña anhelante la voz, con la sonrisa estampada en las comisuras de la boca:
--Sí, mamita. Es ya hora de ir a casa de la abuela.
¿Cómo es el amor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llega? ¿Lo trae el festejante, ese que mamita anunció que iba a tener al cumplir los dieciocho años y que aparece puntual cuando los celebra en el salón de la abuela, irreprochablemente vestido de escribano, con los ojos demorados y la frente prolongada por la desolada calva? ¿Tiene esa voz de balbuceo, ese asordar las sílabas finales, esa frase que se cierra como un cero sobre nadería? Ella conoce el amor de las novelas rosa, en que los enamorados tienen palabras, encendidas palabras, tremolantes palabras, calcinadoras palabras para traducir la pasión, pero en que siempre los cuerpos están ausentes. Es como si de ellos sólo existiera la voz. Cuando las páginas se aproximaban al fin, estas inmateriales criaturas hallan sus labios para cambiar breves inocentes besos, gozosas vísperas de bodas. En el cine el amor habla cualquier idioma y sensitivas máscaras humanas traslucen cada emoción. A veces las bocas se unen en largos, sabios, agotadores besos que ella mira pasmada. Conoce el amor de papel y tinta, de luz y sombra.
Ese amor conoce ella, que tiene una cara descolorida de muchacha a la cual la sangre no revela ningún mensaje del instinto. Alguna vez se sorprende ante el espejo, observando morosamente esa imagen que le parece el reflejo de otra imagen que no es la suya. Como si reflejara una fotografía abandonada por años a la voracidad del sol en su marco de felpa percudido oro. Suele entonces insinuar una sonrisa, pero sólo logra la sonrisa que levanta las comisuras de los labios y qué nunca alcanza a alterar la expresión de los ojos, de un atónito gris. ¿Por qué sus ojos no sonríen nunca?
¿El amor? ¿Es que el amor hablará alguna vez por boca de su festejante? ¿Cómo logrará éste abrir el banal aro de su frase para que en ella entren las palabras obscurecidas por la pasión? ¿Cómo irá a decir las dulces palabras de terneza? ¿Qué sentirá ella entonces?
La madre asegura entre tanto:
--Es un excelente partido. Serás muy feliz.
¿Por qué cuando se sale con el festejante no pueden pasar cosas horribles? ¿Que el pequeño auto sea chocado por un colectivo? ¿Que la portezuela se abra y caer sobre la calzada? ¿O ahora que han descendido en los jardines, la pelota con que juegan estos niños no le alcance la cara, destrozándosela?
--Adiós... --contesta maquinalmente.
--¿Quién es? ¡Qué monada!... --dice el hombre.
--Es la chica de Villegas. Nos conocimos en el colegio.
--¿Villegas de las de Santiago? Son muy bien. Su sepultura queda en la Recoleta cerca de la nuestra...
Puede caerse un cable eléctrico. ¡No es cosa tan difícil! Y poner un pie encima descuidadamente y quedarse fulminada. ¿Por qué no? 'Ella vio una vez decenas de tranvías y de coches parados, frenéticamente tocando las bocinas y las campanillas, con las gentes impacientes o iracundas o resignadas, y los hombres de uniforme dando órdenes para desviar el tránsito. Y todos preguntaban:
--¿Qué pasa?
Y era que allá, más allá, había un cable caído, una larga fina sierpe, ponzoñosa y mortal. Cosas horribles. Un cable caído. Sí, puede suceder. La casa. La madre. La abuela. Desde algún tiempo el anunciado festejante Y el mundo desmaterializado en un vago fondo, paisaje grisáceo, ribera con ausentes espadañas, río sin límites que parece desbordarse en algún punto para anegar los cielos. Y los acontecimientos como los cisnes de una feria, sin que jamás se precipite o se retrase su ritmo. Nunca.
El hombre había aceptado su capricho de subir sola por las escaleras hasta la alta plataforma que circundaba el monumento. La miró alejarse con una ancha complacencia: tan quebradiza la breve cintura, tan largos los muslos, tan de corza el pie de curvo empeine. Una racha le ciñó el vestido como si quisiera modelarla. No vio que' el viento también había metido las manos entre la melena de mies y la sacudía gozosamente, jugando a enceguecerla. Creyó que una vez arriba se volvería a mirarlo y alzarla una mano. Era lo natural. Entonces él contestaría tal saludo agitando el guante de un amarillo impecable. ¡Qué buenita era, qué esposa para un hogar de siesta en mecedora, para una tierna bufanda tejida a palillos, para los domingos en la tarde tomando chocolate en una confitería al son languideciente de un vals azul!
¿Por qué no decírselo? Recordó algo, palabras que emergían de su infancia. "...la noche..., la ocasión..." Sonrió, se humedeció los labios y parsimoniosamente empezó a subir los escalones, respirando hondo y lento, volviéndose, para admirar el paisaje, que era una manera de justificar cada parada. Si hasta la madre se lo había insinuado:
--Vaya con la Nena a tomar un poco de aire... Y aproveche bien el paseo...
Al llegar a la plataforma se volvió otra vez a mirar el paisaje. A hacer como que miraba el paisaje, porque se miraba así mismo, contento con su hazaña, magnificando la fortaleza de sus músculos, lo firme del corazón, que apenas si dificultaba un poco su respirar. Sonrió a esa imagen de juventud que veía en él. Minuciosamente una ráfaga fresca le quitó el vaho de calor que le perlaba la calva. Entonces un diablo alegre, jovial, se apoderó de su mente y lo hizo acercarse con gallardía. a la muchacha, y decirle con la voz engolada, haciendo una reverencia de bufón que por los suelos arrastra los cascabeles de su gorro grotesco:
--Señora, ¿permitís que un admirador prendado de vuestra belleza os rinda pleitesía?
Ella pensaba en ese instante que no era necesario que el caballo avanzara, la pata, saliendo del pedestal. Bastaría que éste cediera al enorme peso. O que el viento soplara tan fuerte que lo arrancara de cuajo. ¿No había ciclones en la pampa que destruían ciudades, que desarraigaban árboles centenarios?
La frase del hombre la volvió a una extraña realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué ese idioma en esa voz? ¿Era lo inesperado que llegaba al fin? ¿Lo inesperado, cuyo punto inicial fuera su súbito capricho de subir las escaleras hasta esa altura? No era aquello la realidad cotidiana de los cisnes pasando uno tras otro, moviendo la cabeza al mismo compás, todos a idéntica distancia. No. Esta cara arrebolada, estos ojos relumbrando malicia, esta voz de falsete, este gesto ampuloso, esta chaqueta que el viento hacía tremolar, estos pantalones arrugados de espantapájaros, esta pregunta absurda, ¿a quién pertenecían?
Sonrió y supo, sí, supo que en los ojos le esplendía el gozo de una auténtica sonrisa. Puso una mano sobre el pecho, tendió la otra con tanta gracia que el aire pareció inmovilizarse para sostenerla, y con una voz que tampoco era la suya, aguda, altisonante, contestó:
--Me ofendéis, señor. ¿Es que no sabéis acaso que a una dama no se la aborda en ausencia de su dueña? --tuvo la sorprendente certeza de que en alguna ocasión había oído esa voz diciendo palabras semejantes. Se quedó en acecho, quieta, tensa, oyendo, tampoco sabía dónde, el eco de esa voz, repetido de lejanía en lejanía hasta sumarse al silencio
Por ese silencio pasó la voz del hombre que, reteniendo la risa, logró decir otra frase rimbombante:
--Me partís el corazón con vuestro desdén, señora...
--Retiraos, señor, antes que os den el castigo que vuestra osadía merece... --se había erguido y lo miraba con ojos adversos, sintiendo que un incomprensible enojo azuzaba en sus arterias un tumulto de sangre. Los brazos le cayeron como péndulos, oscilando desacompasados. Una ráfaga hizo castañetear sus dientes. Los apretó para dominar el escalofrío, como apretó los puños y apegó los brazos al cuerpo. Toda ella rígida, endurecida. Sintió que sus mandíbulas se destrababan y que la voz de falsete insistía, a la vez que súbitamente sus índices señalaban imperativos puntos cardinales--: Retiraos, señor, si no queréis poneros en el mal trance de que os haga arrojar por mis lacayos.
El hombre la miró de hito en hito, con lento asombro.
--María Clementina...
No lo oyó. Trataba de contener la ira, de volver el pensamiento a la habitual zona de miedo y desesperanza, de recuperar su actitud de jovencita bien educada. ¡Qué grotesco resultaba todo! Ella gritando en la noche que subía de la tierra hasta la copa de los árboles, que se desparramaba en el aire y se hacía palpable en la gigantesca mole negra del monumento. Ella diciendo las palabras de ese idioma, dominándolo en sus matices y en sus gestos, sintiendo la felicidad de haber encontrado la exacta manera de dar forma a su pensamiento, no de haberla encontrado como se encuentra algo por primera vez, sino de recuperar algo perdido y olvidado, y cuya súbita recuperación nos coloca frente a la realidad de esa pérdida. ¡Qué extraño todo! Miró al hombre y ahora lo vio: el rostro demudado, los ojos llenos de miedo. ¡Pobre! Consiguió ordenar las palabras que iba a decirle con su pequeña voz de siempre, la tranquilizadora frase cotidiana. Pero no logró pronunciarla, porque a través de ella, de su garganta, viniendo de no sabía dónde, de qué estratos subconscientes, de qué misteriosa sabiduría, la otra voz se puso a gritar, violenta, cilindro de viejo fonógrafo destemplado:
--¿No me oís, bergante? Fuera... Lejos de mi presencia. Fuera... Aquí mis lacayos... Mis lebreles: a él... ¡Sus!
El hombre miró despavorido los contornos. ¡Dios mío! ¡Si alguien los oyera! ¡Si acudieran gentes suponiendo atrocidades! Pero ¿qué le pasaba a esta criatura, tan modosa siempre, tan discreta en expresiones y gestos? ¿Por qué este frenesí de títere iracundo?
--Por favor, María Clementina... No grite... Basta de broma...
--"Júpiter"... "Diana"... Defended a vuestra señora. A él... ¡Sus! A él... Al bergante desvergonzado... Mis lebreles, mis lebreles... "Júpiter". . "Diana"... --repitió, azuzando esa jauría no sabía contra quien, sintiendo que la modelaba un hálito inhumano, al filo del vértigo, empavorecida porque en lo alto la pata del caballo se distendía iniciando el paso y un denso viento, ese viento que ella había esperado siempre que soplara trayendo la desolación, el llanto y la muerte, la arrastraba implacablemente, más allá de la conciencia, del fantasmal trasmundo donde la otra voz seguiría imponiéndose a la silenciosa contracorriente de la suya.
BRUNET, Marta. La otra voz. Raíz del sueño. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp. 156-160.