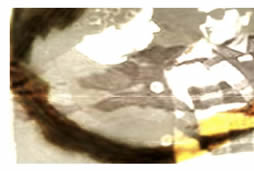


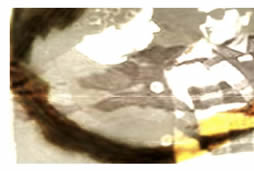 |
 |
 |
LA MACHI DE HUALQUI
Anunció su llegada el ruido de un guijarro rodando cuesta abajo hasta caer en el agua inmóvil del remanso. Del punto que marcó al hundirse nació un anillo y de éste, otro, y de éste, otro más, hasta que el último se perdió en la ribera entre los finos helechos temblorosos. La muchacha distrajo la atención del libro que leía y se quedó mirando a la vieja que avanzaba despaciosamente, alta, escueta y bien plantada, desnudos los pies, ceñida entera por el chamanto que se prendía al pecho con una rodela de plata labrada. Los pelos blancos le caían por la espalda en dos trenzas peinadas a la moda indígena, sujetas por cintas rojas en que brillaban escamas metálicas. Pero si en la vestimenta hacía recordar a las indias, el tipo era de chilena entroncada en judíos, de los cuales heredara la nariz corvina y los ojos encajados muy adentro en las cuencas. Arrugas la surcaban íntegra. Toda la piel era de greda trizada finamente. Llevaba un tarro en una mano, un tarro vacío de parafina, al cual le habían puesto un asa de juncos trenzados. Y con la otra mano en la cadera caminaba lenta, fijos los ojos frente a ella en un punto único, noble en el gesto, inusitada en ese paisaje de montaña sureña, arisco y denso.
Así bajó hasta llegar junto al remanso. Medio oculta por unas quilas, la muchacha seguía mirándola. Un momento la vieja se quedó al borde del agua, de pie, bien unidos los talones y los ojos en el mismo punto frontero a ella, mirando no se sabía qué. Luego dejó el tarro en el suelo, se alzó y extendió las manos con las palmas abiertas sobre el agua. Pasó un minuto. Entonces los labios salmodiaron una especie de melopea que terminaba con un gemido cada vez más alto, cada vez más desgarrador. Las manos empezaron a trazar signos extraños en el aire. El cuerpo seguía fijo, ceñido por el chamanto que desde los hombros le llegaba hasta los pies desnudos, cruzados ahora uno sobre otro. La cara guardaba la misma inmovilidad de piedra que tenía el cuerpo y sólo los brazos aspeaban cábalas en movimientos rápidos.
Sin haberla visto nunca, la muchacha reconoció en la vieja a la Machi[1] de Hualqui, famosa por su leyenda de maleficios y daños. Vivía montaña adentro, en una casa de piedra, refugio para caminantes ahora abandonado, y desde allí repartía su saber diabólico, bien pagada por quienes requerían sus servicios. Se decía de ella esto y lo otro y lo de más allá. Las veladas camperas estaban bajo la sombra medrosa de sus hazañas y en toda voz una pinta de pavura ponía un trémulo de emoción.
La muchacha siguió mirando desde su atalaya. La Machi lentamente dobló las rodillas, hasta quedar sentada en los talones. Parecía serle familiar esta postura en que se la sentía cómoda. No canturreaba y un largo rato estuvo así, inmóvil en el silencio.
La primera noche avanzaba. Por los troncos de los árboles retazos de nieblas se enredaban esfumando los perfiles. Pasaban cachañas, jotes, pidenes. Decían aquéllas sus interminables charlas de comadres volubles, reidoras y chillonas. Tenían éstos un lento y bajo vuelo, esperanzados de carroñas. Auguraban lluvia los otros, "pedían agua" con una testarudez cansadora. Una ráfaga sacudió las copas en que ya no había polvo de sol.
Y en el cielo que se empalidecía, una estrella asomó su ojo tierno y azul. Entonces una rana empezó a croar.
La muchacha la sintió tan cerca, que la creyó al otro lado de las quilas, junto a la Machi, que seguía sentada sobre los talones, con las rodillas juntas y las manos rodeándolas, alta la cabeza y el perfil metido en inmovilidad, como un bajo relieve en la medalla. La rana croó nuevamente y la muchacha tuvo un escalofrío al ver que los labios de la vieja se movían y que era ella quien daba a la montaña el canto monocorde. El agua del remanso se abrió junto a la orilla y una rana avanzó sobre las piedras lisas, deteniéndose a ratos para contestar a la rana que hablaba por la boca de la Machi. Porque se hablaban, de eso estaba la muchacha segura: la vieja entendía lo que decía la rana; ésta contestaba las preguntas de la vieja. Era un diálogo extraño, sentadas una frente a otra, en una actitud que las hacía semejantes. Luego la Machi extendió las manos y tomó al bicho asqueroso sin que éste hiciera movimiento de escapar. Algo buscó entre los ojos, pasando un dedo suave sobre la piel, que ahí formaba una protuberancia. Pareció no encontrar lo que buscaba, porque la puso de nuevo sobre las lajas, y tras de renovar brevemente el diálogo interrumpido, la rana dio un salto y se hundió en el agua, produciendo un reflejo blanco-azul.
Por tres veces se repitió la escena. Croaba la vieja y una rana, aparecía como imanada sobre las piedras, manteniendo el diálogo hasta el momento en que la Machi buscaba entre los ojos algo que por fin encontró, porque se puso en pie con la rana entre las manos, rezumando júbilo por el tajo enorme de la boca. Medio lleno de agua el tarro, echó, dentro la rana, colocó aquél sobre su cabeza y andando a pasos lentos, erguida y mayestática, subió la cuesta hasta desaparecer en lo alto, fundida a las sombras de la noche que se espesaba.
El día siguiente la muchacha la buscó en su guarida, entre los altos robles de la montaña. La llevaba una curiosidad aguda, el deseo de ahondar en esa vida llena de ritos, de acercarse a esa alma solitaria que vivía aislada por el pavor de los demás, sin otro contacto con los humanos que los breves momentos en que aquéllos iban en busca de amuletos, de brebajes, de ensalmos. Y la llevaba, además...
La muchacha ató las riendas del caballo al tronco de un árbol y avanzo hasta la puerta de la casa, es decir, hasta el vano en que debía estar la puerta. Se asomó adentro y preguntó:
--¿Se puede entrar?
No contestó nadie. Un gato avanzó silencioso en sus calcetas blancas, lustroso y negro todo él, verdes las lentejuelas de los ojos indiferentes; se sentó en el umbral, arrolló la cola en torno a las patitas y se quedó muy quieto haciendo de esfinge.
La muchacha volvió a preguntar:
--¿No hay nadie?
Y como de nuevo no contestaran dio un paso que la colocó dentro de la pieza única de que constaba la casa, una habitación cuadrada de techo muy bajo, de paredes desnudas, con un camastro en un rincón y unos cajones repartidos aquí y allá en un desorden en que había limpieza. En el centro se quemaban unos carbones en el hogar, montón rojo entre poyos de piedras, con un trípode encima en que una olla de greda barbotaba su hervor. En un extremo lucía un telar indígena con un choapino comenzado en colores chillones.
Como adentro no había nadie ni nada que atrajera su curiosidad, un poco desilusionada la muchacha salió de la casa y frente a ella, se quedó pensando en qué haría, ya que probablemente la Machi no estaba por allí, sino en tren de buscar animalejos o hierbas.
Cerca del río que iba por el fondo del tajo y junto al camino abandonado que otrora llevaba a la Argentina, la, casa se alzaba solitaria, sin ningún otro edificio en torno, sin ninguna manifestación de estar habitada. Ni un cobertizo ni una maceta, ni un animal, ni una chacrita. Nada. La casa con sus cuatro paredes de piedras superpuestas, groseramente unidas, con el techo de quilas y totoras. Y la montaña por todos lados tocando casi la casa, apretándola con su vegetación espesa, engarzándola con el verde de sus hojas, protegiéndola con la guardia de los troncos rugosos. Sólo el gato con su actitud doméstica decía que sí era aquello un hogar.
De pronto, a espalda de la muchacha una voz preguntó:
--¿Qué busca?
La muchacha se volvió rápida. Allí estaba la Machi, alta y cenceña, saliendo de la negrura del chamanto que esta vez la ceñía de pies a cabeza.
--¿Cómo está, señora?
--Me llamo la Machi de Hualqui y no quiero otro nombre.
--¿Cómo está, Machi? Venía... Venía...
Y no supo qué decir, porque los ojos de la vieja, brillando bajo la visera que le formaba el chamanto, tenían un brillo metálico penetrante que parecía meterse muy hondo por los ojos hasta verle adentro el pensamiento más recóndito.
La vieja dijo con su voz sorda, que parecía moler las palabras hasta dejarlas convertidas en harina de sílabas que no tenían sentido:
--Feo vicio el de la curiosidad. Ayer me vio junto al remanso en busca de ranas y de ahí que hoy venga a ver cómo es la Machi de Hualqui. Y la Machi de Hualqui es una mujer como otra cualquiera, un poco más vieja y un poco más triste que cualquiera, solamente. Eso es todo. Váyase ahora.
La muchacha protestó.
--Es que yo... Yo no tengo la culpa de haberla visto ayer... Es que quisiera... No he venido solamente por lo que usted cree... Quisiera...
La vieja sonrió y una gran O negra se le marcó entre las arrugas de la cara. Dijo:
--Déme la mano.
Entre las manos cobrizas y duras de la Machi, la mano de la muchacha era blanca, suave, con uñas de concha de perla lustrosa. Fue mirando las líneas que surcaban la palma y por fin otra O grande le manchó cara. Y dijo:
--Cordera buena como la mía... También tiene el abandono de un hombre que la hizo sufrir, que la dejó por otra. ¡Pobrecita linda! Pero ya no habrá más alegría para ese hombre, no habrá más, no habrá... Entre.
Le indicaba la casa. Como sugestionada por el gesto la muchacha entró. Desde ese momento lo que fue pasando, lo que fue haciendo, lo que fue diciendo, lo vivió como en un sueño, como en esas pesadillas en que se obra a pesar nuestro, contra nuestra voluntad, forzada por poderes con los cuales no vale luchar.
--¡Siéntese! --Y le señaló una silla junto a la mesa en que acababa de extender un paño negro con una cruz blanca en el centro.
La muchacha se sentó y esperó ansiosa, toda ojos anhelantes, clavada allí y sintiendo, sin embargo, el deseo violento de huir.
--Dibuje aquí al hombre que la abandonó y que la hizo sufrir, tratando de que resulte lo más parecido posible.
El lápiz fue trazando los rasgos de la fisonomía, de la silueta. Era pintora y el retrato "del hombre que la abandonó y que la hizo sufrir" era una pequeña maravilla de parecido.
Cuando terminó el dibujo se lo quedó mirando, y ante esa imagen que la observaba desde el papel con los ojos profundos de terneza que ella le conociera, los suyos de agua clara se humedecieron de llanto. La vieja dijo:
--No llore la cordera linda. Ya la Machi de Hualqui sabrá vengarla.
La muchacha preguntó:
--¿Qué va a hacer?
--Vengarla.
--No quiero daño para ese hombre.
En los ojos de la Machi se encendió una chispa de alegría borracha.
--¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
--No quiero daño --insistió.
--Cállese y haga lo que le digo --la voz se había vuelto de metal duro y los ojos imponían su voluntad a los ojos claros que no podían hurtarse al mandato.
--Piense que este retrato no es el retrato, sino que es el hombre mismo. Piense. Piense. Piense.
Sobre la mesa había colocada una palangana grande tapada por un lienzo blanco en que había una cruz negra. Levantó el lienzo y apareció una rana sentada en el cuarto trasero, verde pintado de negro el lomo, blancas las patas y la panza. Los ojos tenían un estrabismo que fijó la atención de la muchacha. En la frente le brillaba algo, no supo qué, una especie de protuberancia que parecía una pupila ciega.
La Machi tomó el papel en que dibujara a "ese hombre" y lo plegó en varios dobleces triangulares, al par que iba diciendo palabras molidas, entre las cuales intercalaba el canturreo de la tarde anterior. Colocó entonces los pulgares sobre los ojos de la rana y el canturreo se desenvolvió en siete trozos, dichos en siete tonos. La rana parecía hipnotizada. Entonces la vieja le abrió la bocaza y la hizo tragar el papel doblado. Luego --siempre diciendo las palabras canturreadas en los siete cambiantes tonos-- tomó una aguja en que había un largo hilo hecho con la tripa de un gato negro y fue cosiendo la boca de la rana con siete puntadas, a cada una de las cuales correspondían siete nudos. La rana no parecía sufrir, no se debatía entre las manos que la martirizaban. Cuando la Machi la abandonó sobre el lavatorio, se quedó inmóvil, sentada, con las patitas delanteras metidas entre las traseras. La boca tenía un débil estremecimiento y los ojos cada vez más abiertos, más fijos, no se separaban de los ojos de la Machi, que la miraba intensamente, aún con las palabras de la cábala en los labios.
Hubo un largo silencio. La muchacha sentía que la cabeza se le iba, que vacilaba todo a su alrededor, que aquello que tomara como un motivo de curiosidad y de esperanzas de no sabía qué, se iba tornando en un verdadero espanto. Seguía clavada en la silla, mirando a la rana y pensando en "ese hombre". Eso era lo que hacía y pensaba con una voluntad que no era la suya. Porque en el fondo, con los restos de su voluntad quería dar los pocos pasos que la sacarían de allí y los otros que la llevarían hasta el caballo para huir lejos de aquello. Había que huir, sí, había que huir, quería huir, pero no podía. El cuerpo estaba inerte sobre la silla, los ojos no se separaban de la rana, el pensamiento estaba fijo en una materialización de "ese hombre".
El vientre del animalejo empezaba a hincharse. La boca se festoneaba de baba. Las patitas pataleaban débilmente. Por los ojos pasaban ráfagas de sufrimiento. Pero no se movía, siempre sentada. Seguía la hinchazón. La baba se hacía espuma. Los ojos se salían de las órbitas. Iba a reventar. La Machi empezó de nuevo su canturria. Las manos hacían signos en torno a la cabeza del animalejo. Iba a reventar. Iba a reventar. Los ojos se desorbitaban. La piel se rajaba. Entonces, en la protuberancia que había entre los dos ojos de la rana y que cada vez se hacia más transparente, que cada vez tomaba mayor apariencia de una tercera pupila, en el preciso momento en que la rana reventaba, la Machi clavó siete veces un alfiler de cabeza negra.
Luego se volvió a la muchacha y dijo con su risa horrible:
--Váyase tranquila. Ya está vengada. Ya ese hombre no podrá hacerla sufrir más.
--¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho esto? --preguntó la muchacha, que empezaba a tomar dominio de sí misma.
--¿Qué he hecho? Vengarla. ¿Por qué? Porque les tengo lástima a las corderas blancas como usted, que penan por el olvido de un hombre. Cordera blanca la mía, zarca como usted, hija de caballero, con corazón de panal, y me la mató un hombre con sus desdenes, luego de haberla embelesado con palabras de amor... Pero la vengué... La vengué como pude... Aprendí años de años este arte mío de los ensalmos. Me llaman bruja... Me llaman la Machi de Hualqui... No importa, no quiero otro nombre... Aprendí en las islas, allá lejos, en los canales de Ancud, toda la ciencia que da el poder del Bien y del Mal. Condenada estoy, lo sé... pero con el goce que tuve de vengar a mi cordera linda, ya tengo para endulzar todas las penas venideras, así sean las del infierno... Nunca he hecho el mal sino para vengar a corderas como la mía y como usted... Váyase tranquila... No me debe nada... Estamos en paz...
La muchacha no supo cómo salió de la casa de piedra, cómo llego hasta el caballo y montó en él. Tomó éste a buen paso, a montaña traviesa, camino de la querencia con ese instinto maravilloso de los equinos, cuidando de dirigir él mismo la marcha, ya que las riendas iban sueltas sobre su cuello. La muchacha sentía una especie de mareo, un girar de la montaña en torno suyo, una superposición de imágenes en que estaban los ojos del gato, los ojos de la Machi, los ojos de la rana. Luego se veía a ella misma, como si se mirara desde fuera, desdoblada, y se veía cerca de la mesa, mirando aquel tercer ojo que le brotaba a la rana en media de la frente. Giraba la montaña. Los árboles pasaban rápidos a su derecha, doblaban su espalda y venían a colocarse a su izquierda, formando una especie de semicírculo que se abría solamente en el estrecho sendero. Y le daba angustia el prever que de pronto los árboles la cercaran, cerrando el círculo en torno suyo, dejándola ahí prisionera, ahogada por los troncos que se hacían compactos para mejor encerrarla, por las hojas que formaban una maraña espesa y consistente. Pero el sendero, de montaña desembocaba en el camino que llevaba a las casas del fundo. El caballo tomó un galope corto que luego detuvo para seguir a paso largo, ya que las riendas siempre sueltas sobre su cuello le advertían que algo insólito pasaba al jinete.
Un mozo ayudó a la muchacha a bajarse en el patio de la casa. Vacilando pudo llegar hasta una de las sillas largas que se extendían en los corredores coloniales y allí descansar de su extraña aventura. Tenía la impresión de estar viviendo dos verdades, dos vidas paralelas: La suya habitual en la placidez de la casa, entre los suyos burgueses, realizando los gestos de siempre y diciendo las palabras de cada minuto, y otra vida que había empezado allá en la casa de piedra de la Machi, una vida dependiente de un alma de pavura, llena de sobresaltos, inquieta de presagios, agobiada por no sabía qué remordimientos.
En la mañana siguiente la prensa de la capital trajo la noticia: "Ayer ha dejado de existir repentinamente de un ataque al corazón el señor..." Un hombre ilustre en las letras, frases de condolencia, la biografía del extinto, un retrato en que asomaba la cara filuda con la gran frente pensativa y los ojos perdidos en las sombras de las cuencas hondas, con la boca sensual y dura y la barbilla cuadrada de voluntarioso.
La muchacha se quedó mirándolo, mirándolo. Las letras empezaron a bailarle ante los ojos. El retrato giró y quedó al revés, cabeza abajo. Dio vuelta maquinalmente al diario. Las letras seguían bailando. Sintió que dentro de ella se derrumbaba algo y dio un grito. Se caía algo, sí, se caía algo dentro de ella. Se caía su personalidad, la de la muchacha en la casa de campo, entre los suyos serenamente burgueses. Y quedaba en pie la otra muchacha que naciera en la casa de piedra, con el alma tenebrosa y llena de espanto. Dio otro grito. Las letras bailaban, bailaban. En el centro de cada letra un ojo brillaba persistente. ¿El de la Machi? ¿El del gato? ¿El de la rana? No. No. Lo que ahora veía eran los anillos del agua rota por el guijarro. El agua. Las letras volvían a bailar, cada una con un ojo en el centro. ¿Quién hablaba? ¿Había que pensar en "ese hombre"? ¡Pobre hombre muerto repentinamente de un ataque al corazón! ¿Cómo decía el diario? ¡Qué difícil es leer cuando las letras se mueven bailando! La cordera blanca... La cordera blanca ya estaba vengada... ¿Quién decía eso? ¿Quién? ¿La Machi de Hualqui? Hay que mostrarle a la Machi la venganza cumplida. Hay que leerle el diario. ¿Cómo se lee cuando las letras danzan y en el centro de cada cual un ojo reluce inmóvil? ¿Cómo? La rana... La rana... Hay que buscar el tercer ojo de la rana. Una voz canturrea y le manda buscar el tercer ojo de la rana. El tercer ojo de la rana... ¿Dónde está el tercer ojo de la rana? ¿Dónde? ¡Ha muerto, ha muerto, ya no es más! ...
Desde entonces, en la casa del fundo en que la muchacha vivía tan plácidamente con los suyos-- el sentimiento hecho trizas se disimula muy bien en la indiferencia de los demás--, hay una pobre loca de claras pupilas visionarias, tranquila y acogedora, que se pasa los días vagando por los corredores, por las habitaciones y por el parque, seguida de una nurse que la cuida, y cuya inocente manía es acercarse a todo animal y buscarle algo entre los ojos. No habla. Suele canturrear una especie de melopea, y a veces, en los atardeceres en que la luna decora el crepúsculo, gusta de bajar el ribazo del río y cerca del agua croa a la par que las ranas, sentada en una extraña pose que la hace semejante a ellas.
BRUNET, Marta. La machi de Hualqui. Otros cuentos. Obras completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp.256-263.
[1] Machi: bruja.